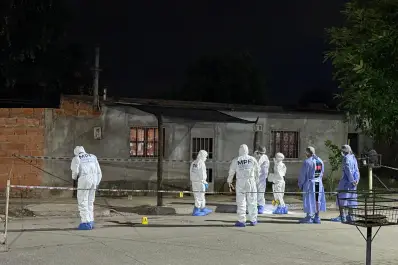Por Jaime Nubiola
Para LA GACETA - LA AURORA (Guatemala)
Acabo de leer el libro El rector de Justin de Louis Auchincloss (Libros del Asteroide, 2010), recomendado por un amigo. El libro -publicado originalmente en Nueva York en 1964- me ha interesado, quizás en particular por mi especialización en la filosofía norteamericana. Se trata de una obra centrada en la figura imaginaria del rector Francis Prescott, presbítero episcopaliano, fundador y director de un internado masculino a pocos kilómetros de Boston, en la primera mitad del siglo XX. La obra está construida a partir de los supuestos testimonios manuscritos de antiguos alumnos, parientes y colaboradores del rector, junto con el diario del protagonista principal Brian Aspinwall, ferviente admirador suyo.
Aunque el libro no ha llegado a entusiasmarme, me ha regalado una frase que me deja pensando. En una conversación de Prescott con su discípulo Aspinwall a propósito del amor que el rector había dispensado a sus hijas, le dice de modo concluyente: «No es amor lo que necesitan los niños, es dedicación». Efectivamente me parece que hay algo profundo y verdadero en esa afirmación: lo que los seres humanos necesitamos realmente para nuestro crecimiento es, sobre todo, la atención y el cuidado, la dedicación de las personas que nos cuidan.
Quizá parezca un tanto artificial esta separación entre amor y dedicación, pero venía a mi memoria uno de estos días cuando me encontré en el tren de Barcelona a Pamplona con una joven pareja con cuatro niños de entre 5 y 1 años. Los niños estaban cansados después de cuatro horas de viaje, la más pequeña lloraba a ratos en brazos de su madre. Por parte del padre y de la madre todo era pura donación, cuidado y atención de sus hijos y entre sí. Me emocionaron y pensé que el amor es efectivamente casi siempre dedicación.
Cuando escribo estas líneas estoy en La Aurora, el aeropuerto de la Ciudad de Guatemala, donde he pasado una semana asesorando a la Universidad del Istmo. En el viaje de venida tenía muy cerca una pareja con un niñito de no más de un año -que no lloró en las 11 horas del viaje-, pero lo que llamó mi atención fue el cuidado constante de sus padres. Estoy seguro de que en el viaje de vuelta, si hay niños pequeños, volverá a repetirse la escena no solo de los padres, sino también de las azafatas y demás personal de cabina volcados en la atención de esos niños.
Hace varios años, leí algo escrito por Santiago Alba a este respecto, que me encantó: «¿Para qué sirven los niños?» -se preguntaba-.Y de inmediato respondía «Para cuidarlos; es decir, para volvernos cuidadosos» (S. Alba, Leer con niños). Los niños suscitan nuestra ternura, ensanchan nuestro corazón, sacan de nosotros -como suele decirse- lo mejor porque nos hacen cuidadosos. En el caso de personas sensibles, los enfermos, los ancianos, los débiles y en general todos aquellos que sufren suscitan también esos mismos sentimientos.
Desde Italia, me escribía en estos días Miriam Lafuente, una experta historiadora y madre de familia: «Pienso como usted. Si quieres mucho, mucho, pero no te dedicas... ¿al final qué queda? Nada más que un deseo de querer que no se materializa. La dedicación constante es muy sacrificada. De este tema se habla poco, del amor continuamente». Cuánta sabiduría en tan pocas palabras: estamos todo el día hablando del amor, pero en cambio regateamos a menudo la atención y la dedicación. Por ejemplo, se me encoge el corazón cada vez que veo en el parque de delante de mi casa a un niño o a una niña que grita algo a su madre para que admire la proeza que acaba de hacer en el columpio o en alguno de los demás juegos, y me apena comprobar que la madre o el padre no lo oye porque están concentrados en su celular. Como suele decirse, estas máquinas muchas veces nos acercan a los que están lejos, pero a menudo nos separan de los que están cerca.
En síntesis, el amor o es atención y dedicación o puede no ser más que una palabra vacía.
© LA GACETA
Jaime Nubiola - Profesor de Filosofía en la Universidad de Navarra (jnubiola@unav.es).