Por Álvaro José Aurane
08 Mayo 2023
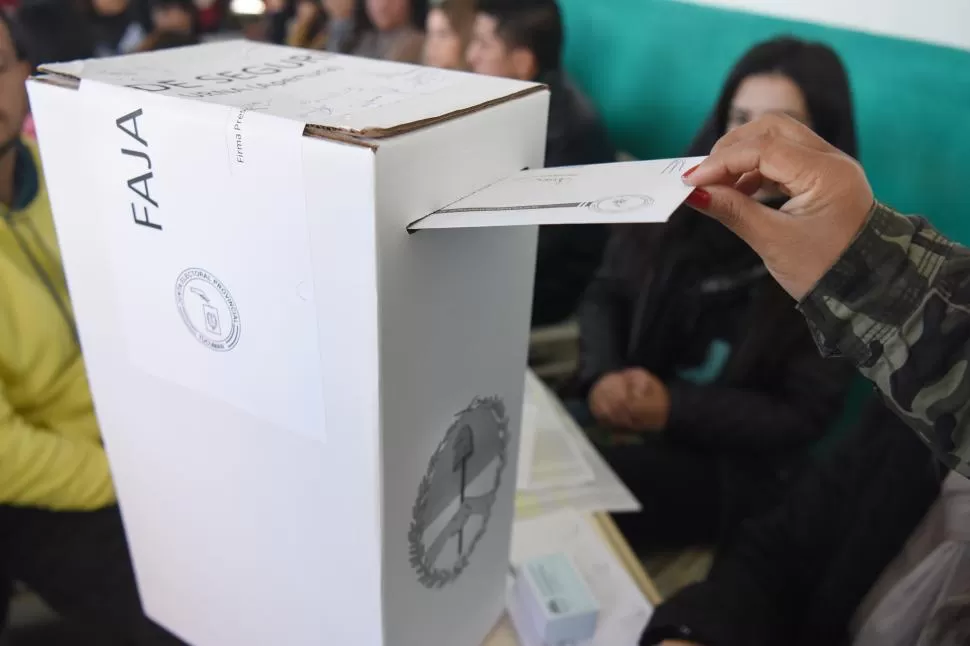
undefined
undefined
Lo más popular













