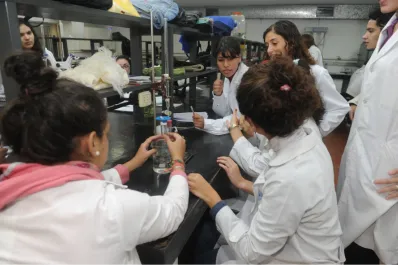Por José María Posse - Abogado, escritor e historiador.
Durante nuestras guerras por la independencia, los ingenieros fueron llamados a la acción en primera línea de los acontecimientos. Es así que tuvieron la ardua tarea de construir puentes sobre ríos bravos y diseñar caminos entre escarpados senderos, muchos de ellos improvisados entre montañas inaccesibles. La construcción de fortalezas, tal el caso de nuestra Ciudadela, marcan también vestigios de cómo aquellos profesionales tuvieron que adaptarse a las necesidades militares del momento.
El general José de San Martín tuvo en Enrique Paillardell al hombre con conocimientos de ingeniería civil y militar suficientes para diagramar y levantar una magnífica fortificación en forma de estrella, que tuvo un rol esencial en la estrategia del Plan Continental.
La Ciudadela
En el mes de febrero de 1814, José de San Martín, como flamante jefe del Ejército del Norte acantonado en Tucumán, resolvió mandar a construir una fortificación al sudoeste de la ciudad. En un informe elevado al poder central, fechada el día 13 del mes referido, manifiesta: “Convencido de la necesidad de sostener este punto, he dispuesto la construcción de un acampo atrincherado en las inmediaciones de esta ciudad, que no sólo sirva de apoyo y punto de reunión a este ejército en caso de contraste, sino que me facilite los medios de su más pronta organización”.
Encargó el trabajo a uno de sus oficiales, el teniente coronel Enrique Paillardell. Este francés, oriundo de Marsella, había estudiado en la escuela politécnica de su ciudad natal, donde se especializó en fortificaciones. Años después pasó a Perú con sus hermanos, con quienes se enrolaron en el ejército español. Enrique fue destinado al Cuzco y construyó el puente de Izcuyaca, en Anta.
Adheridos luego a la causa patriota, los Paillardell cuyo apellido los criollos habían simplificado como “Pajardel”, se pusieron a las órdenes del general Manuel Belgrano. Con su acuerdo, Enrique logró sublevar en masa el pueblo de Tacna. Pero Belgrano, derrotado en Vilcapugio, no pudo apoyarlo. Entonces, tuvo que huir y se unió al abatido Ejército del Norte en su penoso regreso a Tucumán.
Los historiadores Ramón Gutiérrez y Graciela Viñuales destacan que Paillardell elevó al gobierno un plan de operaciones interesante porque sugería atacar a los realistas por Chile, tal como lo hizo posteriormente San Martín. Los mismos autores destacan que San Martín, aficionado a la ingeniería militar, delineó personalmente con Paillardell “las trazas del pentágono estrellado que, conforme a la clásica tipología del francés Vauban, se adoptó para el edificio”.
El general José María Paz, que integraba el cuerpo de oficiales por esos años, afirma en sus memorias que la fortificación era “un pentágono regular, con sus correspondientes bastiones y de dimensiones proporcionadas”. Se la conocía como “La Ciudadela” (o ciudad pequeña) y se alzaba sobre terreno llano y posiblemente la rodeaba un foso. La tropa trabajó en su construcción y muchos de los materiales, dice Paz, “se traían gratis por requisiciones que hacía el gobierno”, que ya ejercía don Bernabé Aráoz.
En tiempo récord, Paillardell logró erigir la fortaleza, cuyas paredes eran de barro cocido, apuntaladas por gruesos troncos de los montes vecinos y piedras de ríos cercanos. El francés estuvo en cada detalle junto a San Martín, que traía la experiencia en construcción de fortificaciones adquiridas durante las guerras napoleónicas en las que participó.
El historiador Manuel Lizondo Borda afirma que la fortificación se alzaba inmediatamente detrás de la actual plaza Belgrano. Comprendía cuatro manzanas de terreno, justamente las cuatro situadas en la actualidad entre las calles Jujuy por el este, Alberdi por el oeste, Bolívar por el norte y avenida Roca por el sur. El centro estaba en el cruce de las calles La Rioja y Rondeau.
Si tomamos en cuenta los materiales con los cuales se construyó La Ciudadela, queda claro que no había sido erigida con el objeto de que se mantuviera en el tiempo. Resulta evidente que su finalidad era más que nada distraer tropas enemigas para prevenir la invasión, que desde Tucumán, se prometía hacia el Norte. De igual manera, el bastión que representaba la fortificación necesitaba de una cantidad exorbitante de hombres, cañones y bastimento para sitiar y vencer una plaza, que ya el 24 de Septiembre de 1812 había parado en seco el intento realista por reconquistar el antiguo Tucumán.
Se debe tener presente, que por entonces se calculaba que para tomar una plaza fuerte eran requeridos, al menos, cinco veces más hombres que los que se encontraban dentro de la fortaleza. Fue esta la razón principal por la cual ningún otro ejército de importancia ingresó nuevamente en territorios de la actual Argentina, sumado claro está, a la guerra de guerrillas de los gauchos jujeños y salteños en el Norte.
La fortificación, si bien palmariamente no fue una obra de ingeniería de envergadura, cumplió acabadamente con su cometido como si lo hubiese sido, de allí su innegable entidad histórica. Luego fue abandonada al retirarse de Tucumán el ejército y hacia 1834, Alberdi anotaba que ya se encontraba en ruinas.
La acequia de la patria
Desde el traslado a la actual ubicación de la ciudad en 1685, la provisión del agua constituyó un serio problema para sus habitantes. La problemática venía desde el traslado mismo. Lo que más criticaban los vecinos forzados a trasladarse desde Ibatín era justamente la distancia existente desde la toma, lugar elegido para fundar la nueva ciudad y el curso de agua del río Salí, el más cercano hacia el bajo del ejido de San Miguel.
Se excavaron pozos y la gente de mayores recursos mandó a construir aljibes que se llenaban con el agua de lluvia.
En 1686, a su costa, el procurador general Francisco de Abreu construyó una acequia pública. Se la llamaba “acequia del bajo” por su ubicación en ámbitos del hoy parque 9 de Julio. Claro que la ciudad se encontraba muy arriba del curso de agua, razón por la cual el líquido debía ser transportado hasta allí por carros aguateros. Estos constituían toda una industria, eran numerosos y tenían a disposición un amplio solar previsto para ellos, unas 12 cuadras al norte de la actual avenida Sarmiento, entre Monteagudo y Balcarce, según el plano de Bertrés. (Historias poco conocidas del agua en Tucumán, ingeniero Aníbal Comba, Tucumán 2007)
Un acta del Cabildo de Tucumán del 4 de marzo de 1817 es reveladora de la delicada situación que esto generaba. La solución vino de parte del por entonces gobernador, Bernabé Aráoz. Destacaba el referido documento la gratitud de los vecinos a Aráoz porque “a sus expensas e industria” había hecho llegar a la ciudad “copiosos raudales de agua dulce”, conducida “desde la distancia de cuatro leguas en que existen los manantiales”, superando “los óbices con que la deforme desigualdad del terreno en su nivel, había privado a este vecindario de un elemento tan precioso y de primera necesidad en muy cerca de siglo y medio consecuente a la fundación”.
Con igualmente florido lenguaje, destacaba que hasta entonces sólo era disponible “un agua salobre subterránea y no de la mejor calidad”, además de insuficiente. Por otro lado, del trajín de caballos y carretas derivaba “un ominoso y continuado polvo”, y la lluvia “no podía refrigerar los ardientes rayos de sol, excitados verticalmente desde el solsticio de verano”.
Además “innumerables insectos molestos, hijos de la sequedad, corrupción del aire poco saludable y otros acontecimientos, insidiaban la preciosa vida de sus memorables colonos”. Todo esto desaparecería con “la internación benéfica y salutífera” del agua. En agradecimiento, asignaban a Aráoz, sin costo alguno, cuanta agua necesitase. Para los demás, “se repartirá esta en pajas, y el vecino que quiera disfrutar su goce dará cien pesos por cada paja” (se refería a la “paja de agua”, antigua medida española usada para distribuir un caudal de líquido entre varias personas).
Se formaría “una Caja principal y una fuente o pila en la Plaza mayor”, obra que ya estaba construyendo Aráoz. Y se confeccionaría además un reglamento, “sobre la cantidad que deba comprender cada paja, método de usarla y seguridad de perpetuarla”.
La obra que Aráoz costeó de su propio peculio iba a dar solución a una problemática en extremo delicada que sufrían todos los vecinos, sin excepción de fortuna o condición social. Era la primera acequia segura y caudalosa con la que contaba la ciudad, traída el agua desde los Manantiales, a 20 km del ejido urbano.
Sin duda para realizar la obra de canalización tuvo que efectuarse un estudio topográfico previo para lograr que los desniveles del terreno condujeran el agua hacia la ciudad. Hasta donde sabemos, la única persona con este tipo de conocimiento que por entonces estaba radicado en Tucumán era el ingeniero Felipe Bertrés.
Tiempos turbulentos
Francés de nacimiento, Bertrés llegó al Río de la Plata hacia 1808. Sabemos que estuvo alistado en el Ejército del Norte luego de la Batalla de Tucumán como ingeniero del Ejército. Muy estimado por Manuel Belgrano, cuando este se acantonó en nuestra provincia, hacia 1814, vino con él. Pronto se haría un nombre entre los tucumanos, que ansiaban contar con una persona de su preparación profesional; esto seguramente lo decidió a quedarse entre nosotros.
Pasado el tiempo y a falta de obras de envergadura aceptó el nombramiento de agrimensor general, el primero oficial que tuvo la provincia. La agrimensura es una rama de la ingeniería. En sí, aún en la actualidad, un ingeniero civil está capacitado para realizar planos de mensura y funciones específicas de la especialidad.
Lo cierto es que al ingeniero Bertrés se le debe el primer plano topográfico de la ciudad de San Miguel de Tucumán, confeccionado hacia el año 1821 por encargo del patriota Bernabé Aráoz. El plano constituye una pieza de enorme valor para conocer nuestra ciudad cabecera en aquellos años; la disposición de los edificios públicos, las manzanas construidas, las tomas de agua, la propiedad de los ejidos cercanos a la ciudad, etcétera.
Otra planimetría que sorprende por la exactitud de las mediciones y el profesionalismo con la que fue ejecutada, fue el de la actual Yerba Buena, por encargo de un particular.
Seguramente efectuó trabajos de construcción y reparación de casas, pero no ha quedado registro de estas actividades. Era un profesional y del ejercicio de su profesión y conocimientos debía procurar su sustento; de allí que también ejerció la docencia como profesor de matemáticas y dibujo, alejándose gradualmente de la mensura.
Aventuramos que debió necesariamente trabajar en la diagramación de los primeros canales de riego para los cultivos de caña de azúcar. Incluso algunos trapiches de hierro impulsados por agua comenzaron a surgir en la provincia. El primero fue el del desaparecido ingenio La Reducción, que en 1852 ya contaba con tal tecnología. Ya hemos establecido que no eran muchas las personas que tenían conocimientos en la materia, de allí que seguramente debió al menos ser consultado.
Reaparece en 1854 integrando una comisión que conformaban además su colega, el ingeniero Pedro Dalgare Etcheverry, y el agrimensor Teodoro Carmona, entre otros a efectos de levantar en todos sus ramos la estadística general de la provincia. Falleció en la ciudad de Salta dos años más tarde.
Tucumán no olvida al ingeniero Felipe Bertrés, a él se le debe el conocimiento de cómo era la primitiva ciudad de San Miguel y sin duda sembró la necesidad de contar con ingenieros especializados para la construcción de la provincia industrializada que ya comenzaba a visualizarse.
Un pasaje de nuestra ciudad capital recuerda justicieramente su nombre.
Fragmento del libro “Historia de la ingeniería civil en Tucumán”, José María Posse, Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán, 2016.