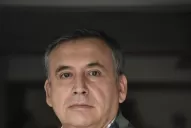JUAN MANUEL AVELLANEDA la gaceta / foto de diego araoz
JUAN MANUEL AVELLANEDA la gaceta / foto de diego araoz
Abril de 1982, día 21. En algún lugar de Felton Stream, Islas Malvinas. Cañones preparados y calzados en la turba. Refugios y carpas que se arman. Piedras que se llevan, que se traen. Pozos de zorro que van cambiando en parte un paisaje eternamente desolado. Tanto como lo hacen los obuses de la batería Bravo, de Infantería de Marina. El soldado no siente frío, sí algo de nostalgia. Está cumpliendo 20 años. Pero no hay tiempo para estas nimiedades. Hace un día que desembarcó con sus 70 compañeros. Fue a defender territorio patrio. No hay tiempo que perder.
Marzo de 2022. En algún lugar de Tucumán, los cerros como escenografía de fondo. Juan Manuel Avellaneda se ve firme, dispuesto a la palabra. “Me acuerdo de cada detalle” dice. ¿Qué eran las Malvinas antes de vivirlas desde adentro?”, se le pregunta. “En mi cabeza estaban en el mapa de Argentina. Ni sabía que estaban ocupadas por ingleses”, afirma sin eufemismos. A 40 años del hecho que cambió su vida, siente que de repente se hizo hombre. “Fue una cuestión del destino que así haya sido. Cambié mi forma de pensar y aprendí mucho. No me considero un héroe. Lo son los que murieron en combate”, afirma.
El 30 enero de 1982, Juan queda afectado al servicio militar. En el primer viaje de su vida en tren lo llevan a Pereyra Iraola (Buenos Aires) para hacer la instrucción, escasa y de final abrupto. El 20 de abril, en el primer viaje de su vida en avión, lo trasladan en un Hércules a las islas. “Llegamos de noche, en la más absoluta oscuridad. Fue un poco terrorífico, nos decían que había campos minados. Pero ni tiempo de sentir miedo tuvimos, a las órdenes había que ejecutarlas. Ni al baño podíamos ir”.
Dos meses estuvo apostado el oriundo de Alderetes en Felton Stream, ubicado a unos cuatro kilómetros de Puerto Argentino. “Al principio todo era tranquilo, no creíamos que iba a haber guerra, pensamos que se iba a solucionar por la vía diplomática”. Pero todo se fue complicando. El 1 de mayo hubo un bombardeo en el aeropuerto y la batería Bravo se puso en alerta máxima. El grupo apuntó seis cañones a la zona de desembarco inglés. “La mente y el cuerpo ya no eran lo mismo de cuando llegamos. Nos preparamos para lo peor. Y sentimos miedo. El que dice que no lo sentía al principio, miente. Después nos acostumbramos, lo naturalizamos”.
La lluvia, la nieve, la oscuridad y las temperaturas bajo cero fueron otros enemigos. El propio Avellaneda sufrió principio de congelamiento en un pie; las botas heladas no ayudaban. La falta de miras infrarrojas se sintió tanto como el hambre o la falta de horas de sueño. “Comíamos poco. Y menos en los últimos días. Soñábamos con asados, platos de ñoquis”.
La batería, aun bajo el fuego enemigo y a distancia, apoyó en forma ininterrumpida a la primera línea defensiva, la del Batallón de Infantería de Marina 5. La vida de dos compañeros, Justo Falcón y Edgardo Mansilla, (“hermanos de la vida”, definidos por Avellaneda) quedó sesgada al pie de sus obuses. “Y no hubo más caídos porque el terreno nos favoreció: cada proyectil caía y explotaba bajo tierra”. La muerte cercana los puso al límite. “Podría habernos tocado a cualquiera. Ya estábamos en los últimos días de la guerra, todo era difícil de sobrellevar. No teníamos cómo movernos con los cañones, y los ingleses nos tiraban con todo. Me preguntaba qué hacía allí. Pero nada ni nadie nos quitaba el orgullo de defender a la Patria”.
Un día llegó la orden de rendirse, pero el grupo no quiso hacerlo. Tomaron sus fusiles y decidieron ir a Sapper Hill y hacerse fuertes allí. Lograron llegar bajo las bombas. “Ese 14 de junio fue el peor día de todos para mí, no había tregua en el ataque inglés. No tuve dudas: era el de mi muerte. Hasta la última munición usamos. Nuestra posición era insostenible. Tenía un Nuevo Testamento que me habían regalado. Decidí abrirlo, desesperado. En el salmo 121 leí “alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra...” Y en eso llegó la orden de replegarse, de cese del fuego. Sentí un alivio total. Habíamos pactado una rendición honorable, es decir, con nosotros conservando el casco, el fusil, la indumentaria, la mochila. A poco de eso llegó una contraorden: nos sacaron todo, menos los fusiles, a los que antes rompimos”.
Prisioneros en el aeropuerto, estuvieron allí seis días. Durmieron como podían en galpones donde se esquilaban ovejas, hasta que finalmente los enviaron a abordar el buque Almirante Irízar -pintado con insignias de hospital- para que volvieran al continente. Paradojas de su vida, también fue su primer viaje en barco.
Avellaneda siente el dolor de haber perdido la guerra, aunque pone la vida por sobre ella. “Siento más que nunca que la guerra no construye ni lleva a nada. Que hay que vivir en paz”. Lo entristece ver cómo los gobiernos “nos olvidaron”, asegura. “Nuestros jefes nos escondieron cuando volvimos, nos humillaron. Hasta nos obligaron a no hablar de lo que pasó. Pero no quiero revancha. A la sociedad le pediría que no cometamos los mismos errores del pasado, que hagamos las cosas pensando y no de forma apresurada. Sé el daño que la guerra hizo en muchos de los que fueron. Yo estoy bien, aunque mi familia me dice que a veces hablo de noche, que grito ‘¡fuego!’, ¡’salvame’!”
Se le pide a Juan recordar lo último que vio de las Malvinas cuando lo subieron junto a cientos de otros soldados al Irízar. Tensa la voz y recuerda los sentimientos encontrados que lo invadieron. “Sentía alivio porque se terminaba el infierno, la locura, el sufrimiento. Pero era el 20 de junio, Día de la Bandera. La tristeza que sentí al ver flamear la inglesa, después de toda nuestra lucha, aun me estruja el corazón”.