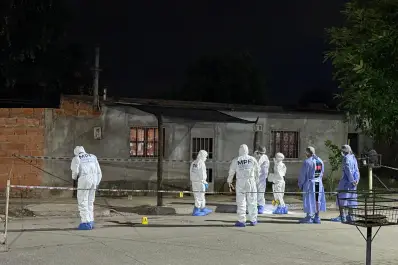EN GUERRA. El buque y sus marineros, en el dibujo de César Carrizo (docente historietista, del Equipo Técnico de la Secretaría de Educación).
EN GUERRA. El buque y sus marineros, en el dibujo de César Carrizo (docente historietista, del Equipo Técnico de la Secretaría de Educación).

Por José María Posse
Abogado, escritor e historiador
El soldado conscripto tucumano clase 1962 Alfredo Donato Cappetta fue embarcado en el portaaviones ARA 25 de Mayo, nave insignia de la Armada Argentina, en los días previos a la Guerra de Malvinas.
Para ese muchacho de 19 años, acostumbrado a la libertad de la vida semi rural que llevaba en su Yerba Buena natal, todo le era diferente. De aquel paraíso de luz, en las faldas de una montaña siempre verde, salpicada de aves multicolores y olores de hierbas, pasó a otra realidad muy diferente. Tuvo que acostumbrarse a la descompresión que se producía al abrir y cerrar las escotillas que lo llevaban de un sector a otro de la nave, hasta bajar a las profundidades de la sala de máquinas, 15 metros por debajo del nivel de la línea de flotación. Allí había sido destinado, por sus conocimientos de mecánica general, en el cuarto de máquinas de una de las calderas destiladoras de agua, indispensable para el funcionamiento de los motores.
Era aquel otro universo, de ruidos intensos y permanentes; los vahos de olores penetrantes del aceite que quemaban esas viejas máquinas, al inconfundible diesel y a las grasas espesas, que todo lo atravesaba, dejando la ropa y la piel impregnada de manera irremediable. Era un mundo oscuro, apenas iluminado por lámparas mortecinas que dibujaban sombras extrañas en esa semipenumbra permanente. Cada ruido metálico retumbaba en esos pasillos de aspecto lúgubre.
Bajo presión
Aunque el ser humano a todo termina adaptándose, fueron los tiempos más extraños que había vivido. Quizás lo más duro fue soportar la diferente presión corporal al que eran sometidos; se les tapaban los oídos y sentían a veces fuertes dolores de cabeza. Adaptarse a la temperatura ambiente era también muy difícil, ya que se podía pasar de un clima exterior de 20 grados, a otro de 40 o 43 grados, en cinco minutos al bajar, lo que descompensaba a muchos marineros. Era el “bautismo”, nada fácil de asimilar.
El portaaviones ligero 25 de Mayo había sido botado en 1945 en Inglaterra, y había servido en la armada de ese país y en el de los Países Bajos. Por entonces ya era una nave veterana, lo que se observaba a simple vista en el óxido de las paredes de acero, siempre húmedas y descascaradas.
Instalado en el sollado (la habitación donde dormía), Cappetta tenía su propia taquilla o cofre donde guardaba sus pertenencias. Allí atesoraba las cartas que recibía desde su lejano Tucumán, de sus seres queridos, a los que evaluaba en cercanía a su corazón. Alfredo recuerda haber pasado tiempos interminables en aquella venerable mole, entre aprendizajes y conocimiento del buque; en navegación eran constantes los zafarranchos o simulacros de combate, supervivencia, rescate y salvataje de compañeros en el mar.
Recuerda (como si estuviera viviéndolo) los ejercicios de tiempo de escape del buque, en caso de siniestro; reconocimiento de escotillas, salvavidas, botiquines y de cómo moverse en la más absoluta oscuridad por los pasillos que llevaban a un lugar seguro para desembarco, en caso de tener que abandonar la nave.
En esos días, nació también una amistad eterna con Claudio Asef, un tucumano radicado en Córdoba, que se convirtió en hermano y compañero de la vida. Había otros marinos tucumanos, como Machete Fernández, del que se hizo hermano de armas, incluso finalizada la guerra.
Una mañana de marzo de 1982, el 25 de Mayo partió del puerto. Al son de silbatos y órdenes enérgicas, se sacaron las planchadas, las amarras fueron soltadas y el buque quedó desconectado de tierra, como si cortara su cordón umbilical. Con cierta majestuosidad y lentitud, se inició la partida. Desde sus apostaderos el resto de los barcos hicieron sonar sus sirenas, rindiendo homenaje a la nave insignia de la Flota de Mar Argentina, que partía para cumplir su misión.
Al atardecer, mientras la inmensa mole del portaaviones navegaba por el canal de salida, se observaba que desde tierra la gente desde sus autos saludaba con sus luces que prendían y apagaban como luciérnagas.
Algo se gestaba en el aire, era un sentimiento indescriptible.
La víspera
El jueves primero de abril de 1982 una intensa niebla se fue cerrando, impidiendo la visibilidad del horizonte. Luego los marineros supieron que se encontraban en las cercanías de las Islas Malvinas. Antes de que la niebla se hiciese impenetrable aterrizó un avión Tracker, de la escuadrilla antisubmarina que tenía base en la nave. Por minutos no hubiera podido descender, perdiéndose el avión y su piloto. También se encontraba embarcada la escuadrilla de aviones A4Q de caza y ataque. En los días previos a la zarpada del puerto, aterrizaron tres helicópteros Alouettes para los nadadores de rescate y un helicóptero Seaking que estacionaron en el hangar.
La actividad se volvió febril, y el nerviosismo se hacía sentir en el tono de voz de los suboficiales y oficiales que repetían las órdenes. En el ambiente flotaba una estática, que preanunciaba como en las tormentas, que algo grande estaba por ocurrir.
Finalmente, a las dos de la tarde del 2 de abril de 1982 los altoparlantes de la nave resonaron con el mensaje del Comandante de Operaciones Navales, retransmitido a todo el buque. “Tenéis el privilegio de ser protagonistas de una acción histórica, haceos merecedores de la herencia de nuestros héroes navales recobrando para la Nación y nuestros descendientes, tierra, mar y honor. Argentinos, la Armada que les ha dado todo hoy les reclama, sacrificio, esfuerzo y valor, como dice nuestra plegaria ‘sed valerosos en el combate y generosos en la victoria’”.
La noticia de la recuperación de nuestras Islas Malvinas cayó como una bomba entre los marineros. La algarabía, los abrazos y el júbilo inicial por el orgullo mismo de ser argentinos, fueron mutando por el nerviosismo propio de un buque en contexto de guerra.
El Portaviones 25 de Mayo apoyó el desembarco con sus aeronaves en sus diferentes sistemas, además de abastecer a las tropas de las islas con víveres y armamentos que se transportaron para la misión.
Testimonio
Cappetta relata: “Lo rutinario se convirtió en algo diferente. Aviones y helicópteros aterrizaban y despegaban constantemente. Para esto nos habían preparado y a la guerra íbamos con la incertidumbre propia, pero con el íntimo convencimiento de que nuestra misión era justa. Las Malvinas, volvían a ser Argentinas y nosotros éramos parte de ello.
“Los días siguientes fueron de calma, entre murmullos se conjeturaban las más diversas teorías -continía-. ¿Entraríamos finalmente en combate? En las jornadas posteriores, el viraje repentino y el cambio de velocidad de la nave nos indicaban el ejercicio de maniobras evasivas. Ello fue, hasta que el monstruo grande de la guerra cayó sobre nosotros, con la noticia del hundimiento del ARA general Belgrano. Era el crucero que justamente debía custodiar la navegación del portaaviones, junto con las fragatas misilísticas ARA Santísima Trinidad y ARA Hércules; éstas últimas, las más modernas de la flota”.
“Ese día murió mi amigo de la infancia, el querido e inolvidable Alfredo Paco Gálvez, a quién conocía desde siempre en nuestra Yerba Buena natal -evoca-. Tiempo después me enteré también que habían sobrevivido el yerbabuenense Dardo Salvi y Sergio Pascual, amigo de la niñez y compinche de la adolescencia. El rumor, con los años confirmado, de que los submarinos nucleares británicos nos tenían en la mira, crecía cada día. Hasta que no pude más con mi genio y me dirigí a hablar con el capellán del Barco, quien hacía las veces de vocero entre nosotros los marineros y la superioridad. Le pedí, casi como una súplica, que me desembarcaran en las islas, que si tenía que morir quería ver de donde venía la muerte. La segunda vez que hablé con él fue en el cuarto de máquinas, cuando fue a darnos la extremaunción, y decirnos que nos preparáramos espiritualmente para lo que pudiera acontecer. Nos dijo que rezaba mucho por nosotros. No era un secreto que estábamos en la parte más peligrosa de la nave. Un torpedo en nuestra área era una muerte segura para todos. Fue entonces cuando le volvía a pedir que me bajaran en las islas. Le expliqué que era un experto tirador, de una familia de cazadores. Durante la instrucción, mi promedio en el polígono era de nueve sobre 10 centros en el blanco; les sería más útil allí, que en esa ratonera mortal. Pero el cura, mirándome con piedad, me dijo que el lugar que me había tocado como misión era ese, y era parte substancial de un engranaje mayor que movía el portaviones”.
El 25 de Mayo tuvo dos navegaciones importantes en el curso de la guerra. La primera fue como parte de la histórica “Operación Rosario”, que sumó una página de gloria en la historia de la Armada Argentina, pues se recuperaron las Islas sin causar bajas al enemigo. La segunda, para encabezar y liderar un ataque dirigido a un grupo de buques hostiles durante el 1 y 2 de mayo de 1982. Todas los órdenes a los distintos buques argentinos incluido el Crucero Belgrano eran emitidas desde el Portaaviones 25 de Mayo -POMA- por ser la nave Insignia y porque el Comandante de la Flota de Mar, embarcado en el buque, dirigía desde allí las operaciones de toda la flota.
Claramente, la nave argentina se convirtió en el blanco más buscado por el enemigo, que contaba con el apoyo de los satélites espías de los EEUU, y con la información de los servicios de inteligencia de Chile, que operaban en nuestro país.
Cappetta recuerda: “Los últimos días de la guerra fueron interminables. En la enfermería nos daban unas pastillas que, se supone, eran para el tétano, pero yo siempre sospeché que eran algún tipo de tranquilizante, pues nos hacían sentir mejor al sólo tomarlas. Los turnos pasaron de cuatro a seis horas, pues había que cubrir a los compañeros que estaban enfermos. Y un día, aquella pesadilla terminó. No sufrí heridas externas, pero la impotencia, el dolor por mis amigos caídos y el no haber podido combatir cara a cara con el Inglés, me quedaron como el sabor más amargo de aquellos días, en los que me recibí de hombre junto a mis hermanos de la Armada”.