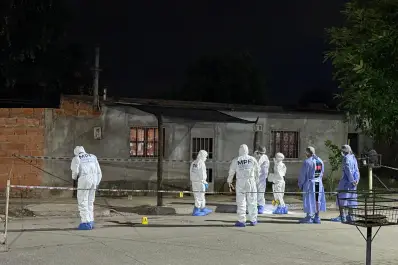Gustave Flaubert, el loro gramático
El siglo XIX europeo vio difuminarse el romanticismo mientras ocupaba su lugar el realismo de la mano de verdaderos genios de la literatura. En Francia, Gustave Flaubert fue quien dio inicio al nuevo movimiento literario que transformó la ficción, dando paso de lo clásico a lo moderno. Su obra magna, Madame Bovary, es una de las cumbres de la literatura universal contemporánea. Por Jorge Daniel Brahim para LA GACETA.


El Canal de la Mancha, esa especie de boca entreabierta que une el océano Atlántico con el mar del Norte, separa (une) las islas británicas de la Europa continental, y sus aguas, más benévolas en su costa sur, parecen ofrendar, apenas rozando con su labio inferior y con un beso suave, las costas norte de Francia, muy en especial, las de la región de Normandía, a modo de tributo por la alta estirpe de esa tierra.
Razones no le faltarían al poeta que imaginara esta figura retórica. En ese espacio geográfico la Historia dejó escritas páginas indelebles: en su capital, Ruán, en 1431, ardió en la hoguera la heroína Juana de Arco; allí, el 6 de junio de 1944, conocido como Día D, en la playa de Omaha desembarcaron los Aliados para dar inicio al principio del fin del nazismo; y también en Ruán, el 12 de diciembre de 1821, vino al mundo Gustave Flaubert.
Las “Tres Marías”
El siglo XIX francés fue pródigo en literatos excelsos. En Francia, la Galaxia Gutenberg, más que en ningún otro lugar del planeta, se nutrió de estrellas de primera magnitud. Allí formando parte de la constelación de Orión, por su tamaño y por su brillo, Victor Hugo, Gustave Flaubert y Jules Verne fungen de las “Tres Marías” literarias.
Para justificar esta elección sólo basta con traer a la memoria a Jean Valjean, Madame Bovary y al Capitán Nemo: concebidos como personajes novelísticos, con el paso de los años el imaginario social los fue transformando en seres de carne y hueso pertenecientes a un tiempo pretérito y al mismo tiempo actual y habitantes de una geografía lejana a la vez que próxima; milagros estos tan sólo posibles en manos de plumas extraordinarias.
El inicio del camino
Cuando a los ocho años leyó por primera vez el Quijote, el muchacho de provincia, Gustave Flaubert, supo que en lo más recóndito de su espíritu se estaba incubando el amor por las letras. Y a partir de allí trató de burlar siempre el mandato de su padre médico para que siguiera una carrera tradicional con la que pudiera valerse en la vida. En 1843 viaja a París y se matricula en la Facultad de Derecho. A hurtadillas empieza a esbozar sus primeros escritos ficcionales, mientras frecuenta reuniones sociales y burdeles de mala muerte cada vez con más asiduidad. No soporta la abogacía, tanto como desprecia las costumbres burguesas. ¿Cómo hacer para terminar con esta farsa? Un hecho fortuito acude a su auxilio. Durante un viaje junto a su hermano Achille a Pont- L’Évêque sufre un ataque de epilepsia que lo obliga a abandonar los estudios por prescripción médica. Se instala en la casa de campo que su familia acaba de adquirir en Croisset, en los arrabales de Ruán, a orillas del Sena. A partir de ese momento, ese lugar fue el centro de gravedad de su mundo. Allí, en el pabellón del fondo, escribió la mayor parte de su obra literaria mientras escrutaba a la sociedad contemporánea y sus costumbres con sus ojos desorbitados de enorme “oso normando”.
Epistolario deslumbrante
Contra de lo que se pueda suponer, su obra de ficción consta tan sólo de cinco novelas y tres cuentos. Entre las primeras, la lista incluye a Madame Bovary (1856); Salammbô (1862); La educación sentimental (1869); La tentación de San Antonio (1874) y la póstuma Bouvard y Pécuchet. Y, entre los segundos, los cuentos publicados en 1877: “Herodías”, “La leyenda de San Julián” y “Un corazón sencillo”. No pareciera tanto para el prestigio que goza en la actualidad. Pero en el arte vale más la calidad como menos la cantidad: para ser inmortal a Juan Rulfo le valieron sólo dos libritos. Pero lo que la gran mayoría de los lectores desconocen es que, además de las ficciones, en forma paralela, Flaubert construyó tal vez uno de los epistolarios más deslumbrantes de la historia francesa, por lo menos. Las casi 4000 cartas que intercambió en esos años con, entre otros, Louise Colet, George Sand e Iván Turguéniev, son un dechado de pensamientos profundos, ironía fina, conceptos agudos, definiciones precisas y destempladas imprecaciones sobre la política, la sociedad burguesa, el clero y sobre todo la estupidez humana. Basta con asomarse a la antología del catedrático catalán Jordi Llovet para darse de bruces con la monumentalidad imprescindible de las correspondencias, que tienen tanto de intimidad descarnada como de ensayo de reflexiones filosóficas.
Tras la palabra exacta
A pesar de que no quería que lo encasillaran como “realista” (pensaba que la literatura no debía abrazar el realismo, sino que la realidad debía transformarse en plena literatura), es considerado por sus pares y por la crítica como el creador del realismo francés y el fundador de la novela modernista.
Concebía su arte en el juego sutil del manejo verbal. Prevalecía por sobre todo el dominio escrupuloso de la gramática, y muy en especial de la sintaxis, para llevar las ideas al símbolo de las letras escritas. Pero eso no bastaba, porque su lenguaje para perfeccionarse necesitaba de la retórica. Por eso salía en busca de le mot juste, la palabra exacta, para describir un personaje o una situación. Era el estilo el que debía prevalecer, aun sobre el argumento: “Podría escribir sobre la nada misma, pero si está bien escrito, con la fuerza interior de mi estilo, eso bastaría para ser literatura de calidad”, decía. Sabiendo, además, que subyace en las palabras una insuficiencia metafísica para expresar lo que sentimos o lo que pensamos, hace decir al narrador en Madame Bovary: “La palabra humana es como una caldera rota en la que tocamos melodías para que bailen los osos, cuando quisiéramos conmover a las estrellas”.
Somos como loros
A esta imposibilidad enunciativa se sumaba otro de los defectos que padecemos los humanos como seres parlantes. Seres de repetición, solemos decir lo que ya está dicho. En nuestra verborragia confusa encadenamos tópicos como si fuesen pensamientos propios. Somos como loros, repetimos lo que escuchamos. Y ya que hablamos de loros, Flaubert les tenía una gran fascinación, tanto, que mantuvo durante casi un mes un loro embalsamado junto a su escritorio mientras escribía el cuento “Un corazón sencillo”. Eso hizo del pájaro un elemento fundamental en la iconografía del autor e inspiró a que Julian Barnes pusiera por título El loro de Flaubert a su libro emblema. Gustave Flaubert, despectivamente, comparaba a los escritores de su época con los loros. Parlanchines ambos, los novelistas, como los loros, no son originales, sólo repiten. Mientras estos regurgitan vocablos maquinalmente, aquellos profesan la devoción por el lugar común. La revolución de Flaubert fue no escribir como ellos. Siguió siendo parlanchín como los loros y los otros novelistas. Pero, a diferencias de estos, usó la panoplia de la gramática para infundir originalidad en la construcción de las oraciones y los párrafos de sus textos. En cierta medida no dejó de ser un loro. Pero eligió ser un loro gramático.
La nada hecha añicos
Gran parte de su genio quedó plasmado en Madame Bovary, su obra maestra, una de las cimas más encumbradas de la literatura universal de los últimos siglos. Solo basta con leer sus “cráteres”, al decir de Vargas Llosa. Esas imágenes que hacen de la literatura lo que las otras artes están imposibilitadas. Sólo hace falta detenerse en las escenas de los comicios agrícolas en Yonville, en el andar sin rumbo y sin horas del fiacre, con los visillos bajados, por las laberínticas y desparejas calles de Ruán, y en un final donde el lector después de recuperarse del pasmo y vencer la mudez entiende que la novela trata de otra cosa. No es la vida de una campesina con ínfulas de grandeza y aspiraciones desmedidas, inmoral por su lascivia incontrolada y sofisticada en su crueldad con Charles, de lo que la novela trata. Eso es lo de menos. De lo que en realidad trata es de la misma nada hecha añicos. Es de las esquirlas magras y sin sentido que quedan cuando deflagra la vida de cualquier persona. Es lo que, en definitiva, la letra del tango de Cátulo Castillo enuncia con un dejo de horror: “la vida es una herida absurda”.
© LA GACETA
Jorge Daniel Brahim – Editor y escritor.