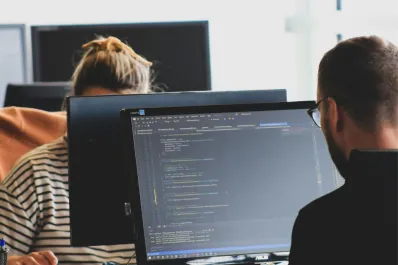¿Quién soy? La pregunta lo ha perseguido toda su vida. Al menos, desde que tiene razón de ser. José es su nombre, pero vive con lo que cree que es un apellido prestado. Cuando nació, su madre lo anotó como José Colman. Sin embargo, él nunca conoció al hombre que le “brindó” esa identificación. Ni siquiera sabe acaso si él estuvo de acuerdo con eso. Si desapareció del mapa antes o después de su llegada al mundo, aquel 20 de septiembre de 1959.
Los papeles dicen que nació en Buenos Aires. Según el testimonio que recogió de sus tías, su madre se fue de Tucumán embarazada de él. Hacía pocos meses se había separado de su esposo, Ramón Coronel, y, aparentemente, había conocido a otro hombre, un tal “Colman”.
Por más que escarba en su memoria una y otra vez, su recuerdo más remoto es de cuando tenía cinco años. Ya de vuelta en Tucumán vivía con su mamá en la casa de sus abuelos, en Cevil Pozo (al este de la capital). “Yo era muy apegado a ella”, dice. Hace una pausa. Luego, describe una escena que lo marcó para siempre. “Por el pueblo pasaba un tren, “El Misto” (sic); todas las noches se lo escuchaba a las 10. Ese día mis tías me acostaron temprano. No querían que me diera cuenta que mi madre se iba a Santiago del Estero a vivir con una nueva pareja. A la mañana siguiente me levanté y la busqué en todos los rincones. Entonces supe que se había marchado. Lloré tanto... En el fondo de la casa había un horno de barro en el que todas las tardes me sentaba a llorar”, dice el hombre al que todavía se le empapan los ojos como cuando era un niño.
Se levanta del sillón. Camina hacia la cocina. Corta una servilleta de papel. Se seca las lágrimas. Vuelve. Después de ese episodio del que no volverá a hablar, José tiene un recuerdo de una infancia muy dura: andaba descalzo, con la ropa rota y pedía ayuda en la calle. Sin embargo, hay un hecho que a él lo llena de felicidad: “a los 6 años, cuando empecé a ir a la escuela, había un chico que era unos cuatro años más grande que yo. Él me cuidaba un montón. Me ayudaba. Todos los días me daba golosinas y comida. Si me metía en problemas, siempre me defendía. Así se convirtió en mi mejor amigo”, explica.
Nunca se preguntó por qué ese chico, llamado Ramón, estaba tan interesado en él. Nunca hasta esa tarde en una canchita de fútbol de Cevil Pozo. José tenía 12 años y estaba mirando un partido. Sentado sobre la tierra esperaba que le dieran una señal para entrar al campo de juego. “Estaba como siempre, mal vestido, con la ropa rota, las zapatillas destruidas”, describe. En ese momento, un chico más grande se acercó, lo miró de reojo y le lanzó, sin preámbulos, aquello que en el pueblo ya era un secreto a voces: “Mirá cómo andás vos... si supieras de quién sos hijo”.
Su mundo tambaleó. Pero en ese instante, solo atinó a decir: ¿quién es mi papá? “Sos hijo de Ramón Coronel”, le respondió. “Me quedé helado.
Entonces entendí que mi mejor amigo, en realidad, era mi hermano mayor, que quizás él lo sabía y por eso me protegía y me quería tanto. Sentí felicidad con esa noticia y salí corriendo a ver si era verdad”, cuenta.
Golpeó las manos en una casa ubicada a unas pocas cuadras de donde él vivía junto a sus abuelos. Sabía que ahí residía un tal Coronel, que trabajaba en el ferrocarril. Quien lo atendió fue ese señor. “Le pregunté si era cierto que él era mi padre. Se quedó callado. Salió una mujer y le dijo: ‘Ramón, este chico no puede seguir así; tenés que hablar con él’. Reconoció que era mi papá, que mi madre los había abandonado a él y a mi hermano mayor estando embarazada, y que también tenía otro hermano que había fallecido hacía un tiempo atrás. Nos abrazamos, lloramos mucho”, rememora. Y asegura que a partir de ese día comenzó una nueva vida.
Nueva vida
Se mudó con su papá y con su hermano y ya nunca más le faltó nada. “Lo primero que hizo fue a llevarme al almacén de ramos generales y comprarme un pantalón largo; y yo por fin tenía mis piernas cubiertas. También lucía zapatillas nuevas. Recuerdo que eran marca Flecha. Era lo mejor tener eso en los pies”, detalla el hombre alto, de cejas tupidas y flequillo que cae sobre los ojos. La sonrisa se le borra solo por momentos. A veces, no le salen las palabras. Puede ser por la angustia que le genera su pasado. O quizás una consecuencia del ACV que sufrió el año pasado y que lo obligó a jubilarse antes de tiempo. Ese episodio lo dejó más sensible, explica su pareja, María Teresa Suárez.
Hasta el servicio militar
Siempre que habla de Ramón Coronel lo llama “mi papá”. Convivió con él hasta que le tocó hacer el servicio militar. Fue en esas circunstancias que lo mandaron a la frontera con Chile y estuvo listo para invadir el país vecino en medio del conflicto del Beagle (años 78 y 79). Recuerda que llevaba encima un fusil, una ametralladora y cuatro granadas. Se encomendó a la Virgen. Juró dar su vida por la Patria.
“Nunca nos llegó la orden de invadir. Por suerte. Porque de otra forma tal vez ni estaría contando esta historia”, reflexiona. Luego, al volver a Tucumán, se enteraría que la intervención directa de Juan Pablo II fue la que logró frenar aquel enfrentamiento.
José se enamoró, fue papá por primera vez a los 22 años. Tuvo en total dos hijas. Se mudó a la capital donde armó su hogar, muy cerca de donde vive ahora, en el barrio 11 de Marzo. Trabajó muchos años como repartidor de bebidas gaseosas. También fue empleado del Estado. Después volvió a los camiones a distribuir bebidas. Se separó. Se volvió a enamorar de quien es actualmente su pareja.
Pasaron muchos años. Si tiene que hacer un balance, siente que fue feliz. José Colman (¿o Coronel?) dice que disfrutó con su padre Ramón hasta el último minuto de vida de él (falleció hace 25 años de una enfermedad terminal). No tiene rencores. Se reencontró con su madre, la perdonó y tiene una relación fluida con ella. Sin embargo, hasta el día de hoy no pudo conseguir que le cuente toda la verdad de lo que pasó. Ella ahora tiene 81 años y él no quiere verla sufrir. Por eso ni siquiera da su nombre en esta nota.
Pese a todo, hay algo que a él le hace ruido cada vez más: “llevar un apellido que no tiene que ver conmigo”. ¿Nunca pensó en cambiarlo? “Siempre quise hacerlo, pero mi papá no sabía leer ni escribir. Eramos del campo. No sabíamos cómo hacer, a quién pedir ayuda”, explica José, envuelto en una campera deportiva negra.
Hace poco se le ocurrió que podría hacerse un estudio de ADN junto a su hermano y así pedir en la Justicia el cambio de apellido. Pero no sabe a quién recurrir. Esa información, además, le permitiría cerrar el círculo de su historia de vida. Una historia que tiene aún muchas preguntas sin responder.
¿Qué le pasó a la mamá? ¿Qué fue del hombre que le dio el apellido? ¿Y si al final de cuentas él fuera su papá? “No creo. Hice los cálculos. Mi mamá se separó de Coronel en enero y yo nací en septiembre. Los tiempos dan justo”, dice José. Se mira en el espejo. Revisa las fotos junto al que cree que es su progenitor. Habla de todos los parecidos físicos que tienen: los mismos ojos, las mismas cejas, la nariz y el mentón.
José siente que ahora que está envejeciendo aquella eterna inquietud acerca de su origen se hace más presente. Es como si le faltara un eslabón a la cadena de su vida. O varios. Por eso, el hombre del apellido prestado asegura que le gustaría cumplir tres sueños antes de partir:
1- Confirmar bien quién es y cambiarse el apellido. (¡Ojalá alguien pueda ayudarme!, pide)
2- Conseguir un reconocimiento para él y sus compañeros que fueron a defender la Patria en la frontera con Chile.
3- Terminar la escuela primaria (retomará sus estudios en 2020).
“Cómo ven, debo seguir buscando”, resume José, acorralado por la misma pregunta que desde hace décadas no logra responder: ¿Quién soy?