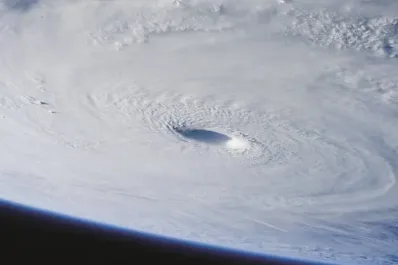Por Daniel Lozano, para el diario El Mundo.-
La muerte de “Caballo Loco”, como llamaban en Perú a Alan García, hace justicia novelesca a una vida política tan torrencial como polémica, más parecida a la de un personaje de su paisano Mario Vargas Llosa en “La guerra del fin del mundo” o en “Historia de Mayta”. El dos veces presidente, principal líder político del Perú de los últimos 40 años, se disparó en la cabeza para no ser detenido por la policía, como si quisiera mantener vigente en la posteridad su legendaria fuga de 1992.
En aquel entonces, en la noche del “Fujimorazo” (autogolpe de su sucesor en la Presidencia, Alberto Fujimori), eludió a las huestes del dictador, un centenar que rodeaba su residencia en Lima dispuesto a capturarle. “¡Qué salga Alan García con las manos en la nuca!”, relató el propio protagonista en su libro “El mundo de Maquiavelo”.
El ex presidente, que había acabado su primer mandato dos años antes, echó mano de sus armas, una costumbre que mantuvo hasta el fin de sus días. Sus disparos al aire no amedrentaron a los soldados, que respondieron con fuego directo. García huyó saltando desde su casa a la del vecino para esconderse en un lugar cercano durante varios días. Este miércoles, en cambio, decidió huir de la acción de la justicia por el atajo que le llevó hasta la muerte.
Sus palabras en la última entrevista que concedió suenan premonitorias: “Confío en la Historia, soy cristiano y creo en la vida después de la muerte. Y creo tener un pequeño sitio en la historia del Perú”.
García irrumpió en la política al galope, empujado por una oratoria contagiosa, una de las herramientas con las que superaba al más atrevido de los populistas. El militante más volcánico y excéntrico de la socialdemócrata Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que hubiera cumplido 70 años el mes que viene, aterrizó en la política tras regresar de Madrid (Universidad Complutense) y París (Sorbona), donde amplió sus estudios jurídicos, los mismos que citaba las últimas semanas para rechazar los cargos en su contra.
Cercano a Felipe González y a líderes progresistas de América Latina, participó en la redacción de la Constitución de 1979 y comenzó a colmar las esperanzas de sus compatriotas con su verbo tórrido, capaz de dibujar con las palabras los mejores paraísos políticos.
Así llegó a la Presidencia en 1985 con 35 años, el más joven del continente, con tantas expectativas que su fracaso abrió camino al desconocido Fujimori, empresario de origen japonés. Este primer mandato, considerado por analistas y expertos uno de las peores en la historia del país, todavía es recordado por la crisis económica y social, pese a que sus primeras medidas fueron recibidas con alborozo: reducción de gastos militares, pulso con las organizaciones internacionales y la restricción del pago de la deuda exterior.
El propio presidente se bajó el sueldo de 1.000 a 500 dólares, una medida que contrastaba con las acusaciones de enriquecimiento ilícito al final de su mandato. Hiperinflación, descrédito internacional y el desafío terrorista de Sendero Luminoso cercaron a García. Surgió entonces una figura que desde entonces no dejó de escrutarle: Vargas Llosa. Enemigos pero no irreconciliables, porque tras la tormenta de Fujimori el premio Nobel decidió apoyar a García en 2006 para frenar al militar Ollanta Humala, apoyado por los petrodólares de Hugo Chávez. La reconciliación llegó en 2010, con un abrazo histórico refrendado por del presidente: “Hemos sido adversarios, pero sé saludar a la inteligencia. Salve poeta, salve literato”.
“Cuando me muera, espero que todos los que hablan mal de mí vayan a mi tumba y digan me equivoqué, porque no te encontraron nada ni a ti ni a nadie (de sus colaboradores)”, dejó dicho en 2017, como si de un epitafio se tratase. Sólo la Historia de Perú será capaz de otorgarle el “pequeño sitio” que él mismo demandó hace unos días.