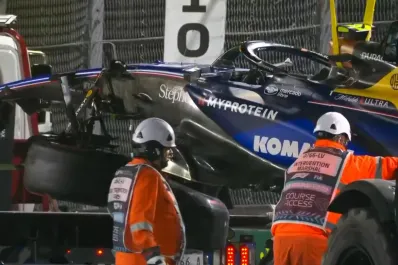“Los profesores nos aconsejan que no salgamos por la Roca, que lo hagamos por Independencia. Y cuando es muy tarde nos piden que vayamos de a grupos a tomar el colectivo”, cuenta la estudiante Camila Pedraza en “Buendia”, el noticiero de la primera mañana de LA GACETA. Camila habla junto a uno de los portones de acceso a la Quinta Agronómica (que se llama Centro Universitario Ingeniero Roberto Herrera). Detrás, sobre la vereda, se distingue un policía en bicicleta, lo que de inmediato genera una pregunta: ¿cómo haría, por más buen pedalista que sea, para perseguir/detener a los motoarrebatadores que gobiernan la zona? De todos modos, Camila apunta que la presencia policial es esporádica y los robos -permanentes e irrefrenables- lo ratifican. La UNT, preocupada por la seguridad de los estudiantes, de los docentes y de los no docentes, viene intentando coordinar con la Policía alguna mecánica de trabajo. Se suceden los proyectos y las reuniones, sin resultados. Las avenidas que flanquean la Quinta, la Roca (que se llama Kirchner) y la Independencia son autopistas con carriles exclusivos para el acceso y la huida de los ladrones. Dentro del complejo tampoco se está a salvo.
“Por los constantes robos, la UNT instalará cámaras de vigilancia en la Quinta Agronómica”, informó LA GACETA en julio de 2013. Camila Pedraza parecía estar leyendo aquel artículo mientras hablaba ayer frente a la cámara. Como si fuera un guión. En otras palabras, pasaron casi seis años y la situación está igual. O peor. Y, como se desprende de ese titular esperanzador -las benditas cámaras que solucionarían los problemas, suerte de Gran Hermano sobreprotector-, las cosas venían complicadas desde mucho antes.
La familia universitaria es carne de cañón en la batalla de la inseguridad, porque los asaltos están lejos de ser privativos de la Quinta. Los sufren en el Centro Prebisch y en la vecina Facultad de Educación Física, ya sea esperando el ómnibus sobre la Benjamín Aráoz o caminando en cualquier dirección por el parque 9 de Julio. Los sufren quienes asisten a la Facultad de Ciencias Naturales, en especial cuando cae el sol y la confluencia de Miguel Lillo y San Lorenzo se convierte en una boca de lobo. Los sufren en barrio Sur, en las inmediaciones de la Facultad de Artes, sobre todo por motochorros que pasan a toda velocidad por Bolívar, por Chacabuco o por Rondeau. Y así con todas las Facultades, institutos y escuelas experimentales. No se salva el Rectorado, ni siquiera la Facultad de Derecho, por más que disfrute una ubicación privilegiada en pleno centro.
Hay distintas clases de víctimas de la inseguridad. El grupo formado por jóvenes y menores de edad es uno de los más vulnerables; nunca más gráfico el dicho “más fácil que sacarle un caramelo a un chico”. Están expuestos, desprotegidos y se los intimida con facilidad, un “bocado de cardenal” para los asaltantes, casi un delivery de celulares, zapatillas y mochilas. Y con una salvedad que hace mucho más apetitosa la modalidad: la abrumadora mayoría de estos casos no se denuncia. Pasan a engrosar entonces la estadística conjetural del delito fantasma, ese que sufren todos y no registra nadie.
Los estudiantes universitarios y los que cursan la recta final del secundario, conectados a la lógica de la viralización, hacen catarsis en las redes sociales y por eso se difunden muchos de sus casos. A los más chicos, como los de primaria, sólo les queda llorar el susto en brazos de los padres. A todos los hermana el trauma sufrido, potenciado en aquellos desgraciados episodios en los que el asalto o el arrebato incluyó golpes o alguna otra clase de agresión física extrema.
Los que menos tienen son los que más padecen la inseguridad, con el agregado del maltrato al que suelen ser sometidos en las comisarías cuando intentan radicar una denuncia. La Policía parece entrenada para disuadir a la víctima, con argumentos propios (“no tenemos quién le tome la declaración”) o ajenos (“no pierda el tiempo”). Esto se dijo infinidad de veces, pero siempre viene bien consignarlo. La condición de víctima no distingue clases y se profundiza en ese límite en el que decenas de miles de tucumanos hacen pie de un lado y del otro de la inclusión social. Jóvenes, adolescentes y niños conforman un universo delicado porque son, a fin de cuentas, los que menos posibilidades de cuidarse solos tienen. Robarles representa una zona de confort para los asaltantes.
Camila Pedraza puntualizaba el valor de una estrategia preventiva, como moverse en grupo por la Quinta Agronómica y sus inmediaciones. Ahora bien, la seguridad de sus hijos, ¿desvela a todos los padres? ¿Cuántos toman medidas tendientes a achicar el margen de riesgo cuando los chicos salen a la calle? Es la clase de pregunta que hacen públicamente quienes comandan las fuerzas de seguridad. Y en privado son mucho más específicos: sostienen que hay un relajamiento en las dinámicas familiares, que muchos padres se desentienden y que colaborarían en buena medida si cuidaran a los jóvenes y niños con otro celo. Por ejemplo, alertándolos sobre los lugares que frecuentan, los caminos que recorren y los horarios que manejan. Es un mensaje lleno de sentido común, pero a la vez tramposo, porque la Policía se saca de encima una de sus obligaciones primordiales: prevenir el delito.
Más allá del estrés propio de la situación, el joven o adolescente que sufre un asalto experimenta un hecho excepcional en su vida de relación. El que lo está robando es un par. Es como mirar un espejo que le devuelve una imagen particular, distinta, impensada. Una especie de lado B de su propia realidad. ¿Un descarte? Posiblemente. Y del otro lado, el del ladrón, hay otra clase de mundo emocional, del que mucho se escribió y se seguirá escribiendo. Es un frente a frente básicamente doloroso e injusto, una costumbre del día a día tucumano en el que cada cual se protege como le sale.
El miedo es uno de los consejeros menos recomendables. Cuando se llega al extremo de salir atemorizado rumbo a la escuela o a la Facultad, de allí al pánico hay un paso. Estas cuestiones de fondo, que hacen a la (falta de) construcción ciudadana, son los efectos más profundos de la inseguridad y haría bien la clase dirigente en tomar nota. Y al que le queden dudas que escuche la entrevista a Camila Pedraza. Como ella hay miles en Tucumán.