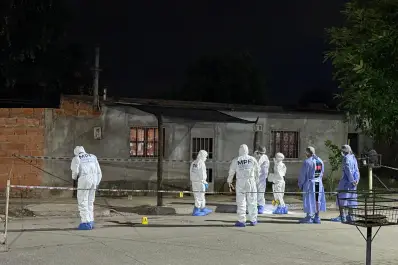“FIESTAS PRIMAVERALES”. Ya hace calor, en 1913. El gobernador Ernesto Padilla, sentado al centro, luce el “rancho de paja”, como el resto de los fotografiados, salvo un solitario “bombín” la gaceta / archivo
“FIESTAS PRIMAVERALES”. Ya hace calor, en 1913. El gobernador Ernesto Padilla, sentado al centro, luce el “rancho de paja”, como el resto de los fotografiados, salvo un solitario “bombín” la gaceta / archivo
Hoy en día, el sombrero es una rareza en la indumentaria masculina. Dejando de lado el caso de quien trabaja en el campo –que por evidente necesidad debe protegerse del sol- la inmensa mayoría de los hombres sólo se cubre la cabeza cuando sale de vacaciones un fin de semana, o cuando veranea. Y los señores añosos suelen encasquetarse una gorra sobre la calva, para amortiguar el frío del invierno.
Sin embargo, desde los tiempos más lejanos hasta hace un poco más de seis décadas, el sombrero era un elemento fundamental de la vestimenta. Omitirlo resultaba tan grosero –hablamos de entonces- como circular en camisa.
Y en el caso de las mujeres, hasta promediar los años 1950 el sombrero, en sus formas más variadas, era prenda clave, para el día o para la noche. Solía complementarse con un tul, que otorgaba cierto misterio al rostro. Después, desapareció hasta convertirse en algo que hoy se aprecia en fotos de las revistas de alta costura, pero que prácticamente nadie usa.
Las líneas que siguen intentan una rápida y muy superficial picada en las crónicas del pasado local. Varias veces, se pescan allí interesantes menciones del sombrero, a lo largo de la historia.
Dinero escondido
Hasta fines del siglo XVIII, se sabe que los sombreros que se usaban en Tucumán, cuando tenían cierta calidad, eran importados: como la mayoría de las buenas prendas de vestir, que por esa causa tenían alto precio. Tal era la situación en tiempos de la Revolución de Mayo. En esa época –refiere Julio P. Ávila- los hombres usaban “sombreros de pelo blanco o negro, muy anchos en la parte superior”. Y durante el verano, “sombreros de paja, traídos del Alto Perú, bastante caros”.
Dentro del sombrero, los viajeros precavidos solían ocultar su dinero. Ese escondite permitió al francés Juan Nougués salvar de milagro algo de lo que unos asaltantes le quitaron al fin de los años 1820, cuando iba en viaje a Buenos Aires, resuelto a embarcarse de regreso a Europa. El episodio lo convenció de retornar definitivamente a Tucumán, donde años después fundaría el ingenio San Pablo.
Gobierno y sombreros
En sus recuerdos del Tucumán de la década de 1830, don Florencio Sal apunta que “los hombres vestían eternas levitas, y altos sombreros de pelo que, ultrapasados de uso y de moda, servían, rellenados de papeles, para los hijos pequeños”… Pero ya en esa época, según noticias de Ricardo Jaimes Freyre, había un buen fabricante de sombreros en Tucumán. Era el francés Juan Bautista Bergeire, quien ocuparía por breves días la gobernación de la provincia, en 1838.
Al gobernador Alejandro Heredia (quien mandó entre 1832 y 1838) se lo puede recordar también como un audaz diseñador de sombreros militares. Fundó un Regimiento de Infantería compuesto por comerciantes, y le inventó, para el uniforme, un morrión que -dice Paul Groussac- “era todo un monumento”. Llevaba “cordonadura de penacho negro llorón, escudo blanco en cuyo centro iba el esqueleto de la muerte, esto es canillas y calavera, y en la circunferencia la inscripción siguiente: Libertad o Muerte”.
Huyendo de los federales
Tras su derrota en Famaillá, en 1841, en gobernador interino, doctor Marco Avellaneda, galopó rumbo a Jujuy. Según el testimonio del coronel federal García, usaba “una gorra bordada” cuando fue capturado en la estancia “La Alemanía”, por el traidor Gregorio Sandoval. Calzaba espuelas de plata, lo abrigaba un “poncho de paño bordado en oro”, y tenía un lujoso apero para montar. De todo esto se apoderó el rapiñero Sandoval, ni bien hubo maniatado a Avellaneda.
Como sabemos, después de esa batalla también el general Juan Lavalle escapó rumbo al norte, guiado por el baqueano Alejandro Ferreyra -el legendario “Alico”- y con unos pocos compañeros. Entre estos cabalgaba su secretario, el doctor Félix Frías.
Mientras trepaban a toda velocidad el cerro de San Javier, el viento se llevó el sombrero de Frías, quien no dio importancia a la pérdida. Sí se la dio, en cambio, el general Lavalle. A pesar del apuro, se volvió hacia Frías y le dijo: “Mi compañero, oiga usted un consejo. Cuando vaya derrotado, empiece por amarrarse bien el sombrero para que no se le pierda. Siempre un hombre con sombrero infunde cierto respeto. La chusma se ensaña ordinariamente sobre los que cree poseídos del miedo; y la cabeza desnuda, a caballo y a todo correr, mala señal es”…
Narraba esta anécdota el chileno Carlos Walker Martínez, en su libro “Páginas de un viaje”. La había recibido de labios del mismo Frías, en su ancianidad.
Rifa de la beca
A veces, el sombrero podía cobijar injusticias. Así le ocurrió a Eliseo Cantón. Narraba que, en 1881, la flamante Escuela de Ingeniería de San Juan instituyó una beca por provincia, para los mejores promedios de sus bachilleres. Cantón tenía la máxima nota, pero el gobernador Domingo Martínez Muñecas había resuelto dar ese beneficio a Modesto Sosa, otro de los bachilleres.
Ante el reclamo de Cantón, el gobernador reunió a los dos jóvenes en su despacho, y les dijo que resolvería el problema sorteando la beca. Puso en su “sombrero de felpa” dos papelitos y se lo extendió a Sosa quien, naturalmente, extrajo el ganador. De ese modo, narraba Cantón, “daba la razón a quien la tenía y la beca a quien él deseaba”.
La injusticia, en realidad, favoreció a Cantón. Se las arregló para pasar a Córdoba –y luego a Buenos Aires- y estudiar Medicina, su auténtica vocación. Llegaría a ser, como se sabe, uno de los más afamados médicos de su tiempo.
Sombrero presidencial
No dejó llamar al atención de Julio P. Ávila en su niñez, allá por los 1870, el sombrero “de modestísimo aspecto, de anchas alas, caídas de preferencia sobre sus cejas”, con el que vio pasar a caballo al ex gobernador José María del Campo –el famoso “Cura Campo”- en sus últimos años. Contrastaba con el que lucía en otros tiempos: “aquel airoso sombrero que, en los combates y en sus animadas y violentas conversaciones, movía sin cesar a uno y otro lado de su cabeza”.
El presidente Roque Sáenz Peña, hombre muy cuidadoso en su atuendo, usaba siempre un sombrero gris, de copa alta y redondeada. Lo tenía puesto en el tren en que viajaba rumbo a Tucumán, para su primera visita, de julio de 1912.
Ocurrió que el tren llegó muy demorado a causa de esta prenda. Según “El Orden”, a la altura de Alderetes el presidente se dio cuenta de que se había olvidado el famoso sombrero en el asiento de uno de los vagones que se habían desprendido de convoy.
No podía bajar con la cabeza descubierta en la estación Sunchales –hoy Mitre- donde lo esperaban las autoridades y el público. Dispuso entonces que una locomotora volviese hasta el vagón detenido y trajera de vuelta la prenda. Cuando la recuperó, recién el tren prosiguió su marcha.
Gran variedad
Al hacerse Tucumán más cosmopolita, desde los años que siguieron a la llegada del ferrocarril, empezaron a aparecer las múltiples y “modernas” formas de sombreros: desde la reluciente galera para el frac y la de pelo, hasta el “flexible”, pasando por el “bombín” o galerita, el “canotier” o “rancho de paja” o el “panamá”, tan buscado para paliar el ardiente sol del verano: algunos lo usaban con alas bastante anchas, al modo de los plantadores norteamericanos.
Allá por los años 1910, a los jinetes elegantes de las villas veraniegas, les dio por ponerse unos sombreros de ala ancha y recta con copa en punta, similares a los de la Policía Montada de Canadá.
Los últimos años
El uso masivo del sombrero –que iba desde los adolescentes hasta los ancianos- determinaba que hubiera numerosos negocios de ese ramo en Tucumán. Una guía de 1910 enumera más de una decena de ellos en la ciudad: las casas Andersen y Compañía, Courel, Cárdenas, Souza Campos, Chene y Molina, Delgado y Mayor, “El Sportsman”; Jesús Silva, Juan Voss, Juan Escribano, Emilio Catalán, Ernesto Nava, Glorius Bonavita. Veinte años más tarde, en 1930, habían disminuido: seguían Andersen, Silva y “El Sportsman”, y se agregaban Benito D’Ovidio y Espinosa y Reynaga.
A fines de la década de 1950, junto con la posibilidad de circular sin chaqueta (el tan publicitado “sinsaquismo”), inició su veloz desaparición el sombrero masculino, que se usaba en los colores gris, marrón, negro, verde y azulado. Hacia la misma época, también las mujeres iban diciendo adiós a los suyos.
Los memoriosos recuerdan que la última casa que fabricó sombreros en la ciudad de Tucumán, fue la tradicional “Andersen”, de Augusto Andersen, en Muñecas 378, hasta comienzos de los años 1960. También los vendían por entonces “Los Cuatro Cincos”, de Jesús V. Silva (San Martín 582), “Waterman Hats” (San Martín 640) y “Serrentino” (Muñecas 47).
Sin embargo, desde los tiempos más lejanos hasta hace un poco más de seis décadas, el sombrero era un elemento fundamental de la vestimenta. Omitirlo resultaba tan grosero –hablamos de entonces- como circular en camisa.
Y en el caso de las mujeres, hasta promediar los años 1950 el sombrero, en sus formas más variadas, era prenda clave, para el día o para la noche. Solía complementarse con un tul, que otorgaba cierto misterio al rostro. Después, desapareció hasta convertirse en algo que hoy se aprecia en fotos de las revistas de alta costura, pero que prácticamente nadie usa.
Las líneas que siguen intentan una rápida y muy superficial picada en las crónicas del pasado local. Varias veces, se pescan allí interesantes menciones del sombrero, a lo largo de la historia.
Dinero escondido
Hasta fines del siglo XVIII, se sabe que los sombreros que se usaban en Tucumán, cuando tenían cierta calidad, eran importados: como la mayoría de las buenas prendas de vestir, que por esa causa tenían alto precio. Tal era la situación en tiempos de la Revolución de Mayo. En esa época –refiere Julio P. Ávila- los hombres usaban “sombreros de pelo blanco o negro, muy anchos en la parte superior”. Y durante el verano, “sombreros de paja, traídos del Alto Perú, bastante caros”.
Dentro del sombrero, los viajeros precavidos solían ocultar su dinero. Ese escondite permitió al francés Juan Nougués salvar de milagro algo de lo que unos asaltantes le quitaron al fin de los años 1820, cuando iba en viaje a Buenos Aires, resuelto a embarcarse de regreso a Europa. El episodio lo convenció de retornar definitivamente a Tucumán, donde años después fundaría el ingenio San Pablo.
Gobierno y sombreros
En sus recuerdos del Tucumán de la década de 1830, don Florencio Sal apunta que “los hombres vestían eternas levitas, y altos sombreros de pelo que, ultrapasados de uso y de moda, servían, rellenados de papeles, para los hijos pequeños”… Pero ya en esa época, según noticias de Ricardo Jaimes Freyre, había un buen fabricante de sombreros en Tucumán. Era el francés Juan Bautista Bergeire, quien ocuparía por breves días la gobernación de la provincia, en 1838.
Al gobernador Alejandro Heredia (quien mandó entre 1832 y 1838) se lo puede recordar también como un audaz diseñador de sombreros militares. Fundó un Regimiento de Infantería compuesto por comerciantes, y le inventó, para el uniforme, un morrión que -dice Paul Groussac- “era todo un monumento”. Llevaba “cordonadura de penacho negro llorón, escudo blanco en cuyo centro iba el esqueleto de la muerte, esto es canillas y calavera, y en la circunferencia la inscripción siguiente: Libertad o Muerte”.
Huyendo de los federales
Tras su derrota en Famaillá, en 1841, en gobernador interino, doctor Marco Avellaneda, galopó rumbo a Jujuy. Según el testimonio del coronel federal García, usaba “una gorra bordada” cuando fue capturado en la estancia “La Alemanía”, por el traidor Gregorio Sandoval. Calzaba espuelas de plata, lo abrigaba un “poncho de paño bordado en oro”, y tenía un lujoso apero para montar. De todo esto se apoderó el rapiñero Sandoval, ni bien hubo maniatado a Avellaneda.
Como sabemos, después de esa batalla también el general Juan Lavalle escapó rumbo al norte, guiado por el baqueano Alejandro Ferreyra -el legendario “Alico”- y con unos pocos compañeros. Entre estos cabalgaba su secretario, el doctor Félix Frías.
Mientras trepaban a toda velocidad el cerro de San Javier, el viento se llevó el sombrero de Frías, quien no dio importancia a la pérdida. Sí se la dio, en cambio, el general Lavalle. A pesar del apuro, se volvió hacia Frías y le dijo: “Mi compañero, oiga usted un consejo. Cuando vaya derrotado, empiece por amarrarse bien el sombrero para que no se le pierda. Siempre un hombre con sombrero infunde cierto respeto. La chusma se ensaña ordinariamente sobre los que cree poseídos del miedo; y la cabeza desnuda, a caballo y a todo correr, mala señal es”…
Narraba esta anécdota el chileno Carlos Walker Martínez, en su libro “Páginas de un viaje”. La había recibido de labios del mismo Frías, en su ancianidad.
Rifa de la beca
A veces, el sombrero podía cobijar injusticias. Así le ocurrió a Eliseo Cantón. Narraba que, en 1881, la flamante Escuela de Ingeniería de San Juan instituyó una beca por provincia, para los mejores promedios de sus bachilleres. Cantón tenía la máxima nota, pero el gobernador Domingo Martínez Muñecas había resuelto dar ese beneficio a Modesto Sosa, otro de los bachilleres.
Ante el reclamo de Cantón, el gobernador reunió a los dos jóvenes en su despacho, y les dijo que resolvería el problema sorteando la beca. Puso en su “sombrero de felpa” dos papelitos y se lo extendió a Sosa quien, naturalmente, extrajo el ganador. De ese modo, narraba Cantón, “daba la razón a quien la tenía y la beca a quien él deseaba”.
La injusticia, en realidad, favoreció a Cantón. Se las arregló para pasar a Córdoba –y luego a Buenos Aires- y estudiar Medicina, su auténtica vocación. Llegaría a ser, como se sabe, uno de los más afamados médicos de su tiempo.
Sombrero presidencial
No dejó llamar al atención de Julio P. Ávila en su niñez, allá por los 1870, el sombrero “de modestísimo aspecto, de anchas alas, caídas de preferencia sobre sus cejas”, con el que vio pasar a caballo al ex gobernador José María del Campo –el famoso “Cura Campo”- en sus últimos años. Contrastaba con el que lucía en otros tiempos: “aquel airoso sombrero que, en los combates y en sus animadas y violentas conversaciones, movía sin cesar a uno y otro lado de su cabeza”.
El presidente Roque Sáenz Peña, hombre muy cuidadoso en su atuendo, usaba siempre un sombrero gris, de copa alta y redondeada. Lo tenía puesto en el tren en que viajaba rumbo a Tucumán, para su primera visita, de julio de 1912.
Ocurrió que el tren llegó muy demorado a causa de esta prenda. Según “El Orden”, a la altura de Alderetes el presidente se dio cuenta de que se había olvidado el famoso sombrero en el asiento de uno de los vagones que se habían desprendido de convoy.
No podía bajar con la cabeza descubierta en la estación Sunchales –hoy Mitre- donde lo esperaban las autoridades y el público. Dispuso entonces que una locomotora volviese hasta el vagón detenido y trajera de vuelta la prenda. Cuando la recuperó, recién el tren prosiguió su marcha.
Gran variedad
Al hacerse Tucumán más cosmopolita, desde los años que siguieron a la llegada del ferrocarril, empezaron a aparecer las múltiples y “modernas” formas de sombreros: desde la reluciente galera para el frac y la de pelo, hasta el “flexible”, pasando por el “bombín” o galerita, el “canotier” o “rancho de paja” o el “panamá”, tan buscado para paliar el ardiente sol del verano: algunos lo usaban con alas bastante anchas, al modo de los plantadores norteamericanos.
Allá por los años 1910, a los jinetes elegantes de las villas veraniegas, les dio por ponerse unos sombreros de ala ancha y recta con copa en punta, similares a los de la Policía Montada de Canadá.
Los últimos años
El uso masivo del sombrero –que iba desde los adolescentes hasta los ancianos- determinaba que hubiera numerosos negocios de ese ramo en Tucumán. Una guía de 1910 enumera más de una decena de ellos en la ciudad: las casas Andersen y Compañía, Courel, Cárdenas, Souza Campos, Chene y Molina, Delgado y Mayor, “El Sportsman”; Jesús Silva, Juan Voss, Juan Escribano, Emilio Catalán, Ernesto Nava, Glorius Bonavita. Veinte años más tarde, en 1930, habían disminuido: seguían Andersen, Silva y “El Sportsman”, y se agregaban Benito D’Ovidio y Espinosa y Reynaga.
A fines de la década de 1950, junto con la posibilidad de circular sin chaqueta (el tan publicitado “sinsaquismo”), inició su veloz desaparición el sombrero masculino, que se usaba en los colores gris, marrón, negro, verde y azulado. Hacia la misma época, también las mujeres iban diciendo adiós a los suyos.
Los memoriosos recuerdan que la última casa que fabricó sombreros en la ciudad de Tucumán, fue la tradicional “Andersen”, de Augusto Andersen, en Muñecas 378, hasta comienzos de los años 1960. También los vendían por entonces “Los Cuatro Cincos”, de Jesús V. Silva (San Martín 582), “Waterman Hats” (San Martín 640) y “Serrentino” (Muñecas 47).