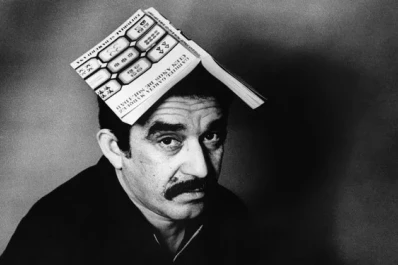Lola Mora o el miedo a la luz
La tucumana que conquistó a Europa supo decir “no” cuando los ofrecimientos -que podrían significar para ella la fama internacional- tenían como condición el desprenderse de su raíz argentina. Se movió con soltura en los ámbitos del poder, suscitó resentimientos, admiración, envidia y hasta deseos de venganza
 la gaceta / archivo
la gaceta / archivo
Por Asher Benatar - Para LA GACETA - Buenos Aires
En Tucumán se dedicaba a la pintura, recibiendo su formación en el estudio del profesor Santiago Falcucci, quien obtuvo prometedores resultados del talento de Lola. En cierta oportunidad, Falcucci la apoyó firmemente ante la discriminación que pretendía hacer con ella una Sociedad de Beneficencia que, dominada por el clasismo, intentó hacerla a un lado en una muestra colectiva para la que Lola Mora, según la institución, no ofrecía un apellido que armonizara con el de las otras expositoras.
Tiempo después, en otra muestra, Lola Mora demostraría sus dotes artísticas y, lo que fue más importante para sus biógrafos (en algunos casos desconcertados al tratar de interpretar ciertos rasgos de la personalidad de la artista), su temple, su voluntad inquebrantable por sobreponerse a realidades no demasiado benévolas. Que las tuvo, y que no fueron pocas.
Ya viviendo en Buenos Aires y cumpliendo con esa especie de obligación interior que mostraban los artistas plásticos argentinos (en realidad, la obsesión de toda América: perfeccionarse en Europa, imbuirse de su clima en aquel entonces legendario), busca procurarse una forma de viajar y de poder sostener su estadía. Insistente, tenaz, ayudada por políticos aficionados al arte, después de un tiempo de esfuerzo –poco más de un año- obtiene una beca para estudiar en Italia, que se le presenta auspiciosa al obtener un lugar en la escuela de Paolo Michetti, afamado pintor y al mismo tiempo profesor de la época. Se cuentan algunas anécdotas acerca de la forma en que discurrió el primer encuentro, anécdotas que probablemente no condigan con lo que realmente ocurrió sino que sean fantasías basadas en particularidades del carácter de la artista, en este caso una marcada autovaloración, una ausencia de timidez y una cierta osadía en su actitud. Digamos un cierto descaro que el maestro debe de haber sentido atrayente y que luego, empujado por el talento de Lola, devino en que se convirtiera en la alumna más destacada del taller.
Ya estaba Lola, por fin, en un lugar donde podía considerarse libre de pacaterías, ya podía utilizar su desparpajo y su innata habilidad para lo social, ya frecuentaba tanto a D’Anunzio como a Eleonora Duse, ya se decidía a cambiar de lenguaje artístico y volcarse a la escultura. Dicen que fue Michetti quien se lo sugirió, y tal vez sea cierto, aunque no es fácil imaginarse a un profesor renunciando al talento que su alumna predilecta había demostrado para la pintura. Sea esto fundado o creado por todo el cúmulo de fantasías que trae la fama y que se desparrama tanto en vida como después de la muerte de una personalidad, lo cierto es que Lola Mora comenzó a dar sus primeros pasos en la escultura, lenguaje que la fue atrapando mientras iba perfeccionándose con el mejor de todos los profesores de escultura de Italia, Giulio Monteverdi, quien fue el que le enseñó a trabajar el mármol, quien no sólo ejerció influencia en el aspecto técnico y artístico de la escultora tucumana sino quien le dio su particular visión acerca de cómo una mujer de cierto atractivo podía utilizar el método que Lola llevó a la práctica y que le dio muchas satisfacciones: la extravagancia.
Eran tiempos muy fáciles para provocar el asombro y hasta el alboroto. Las vanguardias recurrían al escándalo, sí, pero los escándalos estaban provocados por las obras, por sus postulados insolentes, por sus declaraciones de principios casi siempre extravagantes. Lola siempre desarrolló un estilo clásico (nunca rompió con cánones, nunca fue Giacometti) pero para su promoción usó la vestimenta. Era un recurso inocente que no invalidaba su obra, ya Aurora Dupin –conocida como George Sand- lo había hecho. La diferencia residía en que Lola había dado a su vestimenta un cierto toque del campo argentino, aunque adaptado. Boina, pantalones abombachados, chaqueta ajustada y su habitual desenfado. Todo ello hizo que su fama se ampliara, que la Roma pendiente del arte se fijara en Lola Mora, a quien muchos países le pedían obras escultóricas. Después de la medalla de oro obtenida en París, circunstancia que fue tomada como una consagración, decidió regresar.
Nereidas
Su fama, abonada por las noticias de su éxito europeo, se había tornado notoria. Pero ¿quién era esa tucumana, de tez morena y rasgos delicados, que tenía la osadía de pensar y actuar por sí misma, que realizaba lo que hasta el momento parecía destinado sólo a los hombres? Lola, por lo menos en apariencia, no parecía otorgarle importancia a las versiones que se difundían. Ella contestaba a esos comentarios malintencionados con realizaciones y con proyectos sumamente ambiciosos. En Italia, cuyos artistas mostraban gran respeto por su obra, había estado pensando en una gran fuente para donar a la Argentina. De hecho fue la única obra de su autoría que no le fue encargada. No se sabe bien cuándo tomó forma en sus intenciones el clima helénico que tendría la fuente. Se la propuso a Julio Argentino Roca, a la sazón presidente de la Argentina. Muchos comentan que la relación entre la escultora y el presidente excedía a la amistad, pero esos cotorreos de alcoba no son más que anécdota, anécdota sin importancia, difundida por quienes, carentes de talento, se dedican a destrozar las acciones de aquellos a los que el talento les sobra. La envidia, dijo José Ingenieros, es el rubor de la mejilla sonoramente abofeteada por la gloria ajena. Y la envidia, unida al oscurantismo, fue este sentimiento pequeño que se opuso sin éxito a la realización de La fuente de las Nereidas, el que sí tuvo éxito al impedirle que fuera instalada en la Plaza de Mayo (lugar al que aspiraba Lola), el que la hizo trasladar hasta un alejado y poco concurrido tramo, casi final, de la Costanera Sur. Donde todavía está.
A pesar de su moralina, aquellos que criticaban a la escultora no ocultaban su asombro por el hecho de que Lola, físicamente tan poco atlética, pudiera expresarse, a semejantes alturas, manejando martillos, gubias y otros materiales cortantes o punzantes. Porque, y ellos deberían de haberlo sabido, a la lucha con la dureza del material había que agregarle la incomodidad que supone moverse en torno de un bloque informe y accionarlo con las manos.
La artista acaso no lo imaginara, pero la fuente, que con toda justicia ha dejado de llamarse de las Nereidas para pasar a ser “la de Lola Mora”, pareció inaugurar el fin de su romance con el éxito. Al poco tiempo de su inauguración –a la que sin éxito quisieron menguar- regresó a Europa. Allí recibió numerosos pedidos de varios gobiernos, pero algunos de ellos tuvieron que ser rechazados porque para su concreción se hacía necesario adoptar la ciudadanía de los países convocantes, circunstancia a la que Lola se negó y que pone de manifiesto la entrañable relación que ella desarrollaba con su país.
De regreso a la Argentina, Lola llama a otro escándalo: su boda con un hombre 17 años menor. Si hoy día, estas diferencias (sobre todo cuando la mujer es la que tiene más edad) provocan comentarios muchas veces escandalizados, puedo imaginarme el grado de maledicencia y sorna que provocó en aquellos tiempos, principios del siglo XX, la actitud libre de Lola. El matrimonio duró siete años, pero la escultora ya no era tema para comentarios, el olvido se cernía sobre ella y ella lo intuía.
El resto, su proyecto minero que la dejó poco menos que en la miseria, sus inventos nunca llevados a la práctica, el derrame cerebral que la puso más allá de sus infortunios, su soledad interior acaso mitigada en inmóvil silencio por sus esculturas, todo ello es simple anécdota. Lo que no es tal es la deuda que pesa sobre la cultura argentina, una deuda que no se paga declarando la fecha del nacimiento de Lola Mora como Día del Escultor sino emplazando su fuente en un lugar destacado, editando libros, mostrándola como lo que era, una artista importante. Porque cualesquiera fueran las virtudes de sus restantes obras, siempre se la recordará por Nereidas desnudas, por tritones y caballos metidos en una fuente que cuanto más alejada del público, mejor.
© LA GACETA
Asher Benatar - Fotógrafo, cuentista, novelista y dramaturgo.