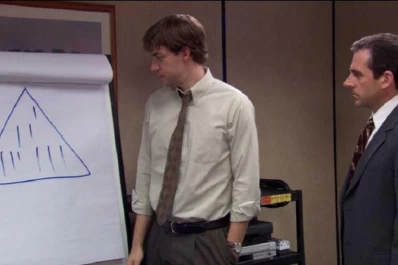Por Gustavo Martinelli
05 Abril 2014
El 15 de agosto de 1914 Renato Pertot recibió la peor carta de su vida. El gran imperio austrohúngaro lo convocaba al frente de batalla. Un mes antes se había declarado la Primera Guerra mundial y Europa estaba a las puertas del infierno. No había salida posible: Renato debía dejar su casa, su empresa familiar y sus afectos para presentarse de inmediato en el comando de Trentino-Alto Adigio. Sin embargo, su situación era complicada. Para empezar, él no tenía formación militar; era contador. Un contador que en sus ratos libres ofrecía conciertos de piano y clarinete. El imperio, sin embargo, requería sus servicios tal vez para oficiar de intérprete, ya que también hablaba cinco idiomas. De cualquier forma, la suerte estaba echada y a Renato no le llevó mucho tiempo tomar una decisión, para muchos, oprobiosa: iba a desertar. No por cobardía, desde luego, sino por patriotismo. Es que Renato había nacido en Trieste, ciudad del norte de Italia que en aquel tiempo estaba bajo dominio de Austria. De manera que el ejército imperial lo convocaba a combatir en contra de su propia patria. Y él no estaba dispuesto a semejante deslealtad. En menos de una semana colocó a sus hijas en un internado de Venecia, despachó a su mujer hacia Egipto y él mismo, tras hacerse pasar por loco, terminó internado en un oscuro psiquiátrico de Trieste. Era preferible esa reclusión aterradora a la traición de las trincheras. Pero, paradójicamente, fue en ese castillo de dementes, donde Renato encontró la razón de todas las cosas. Entendió que la humanidad está condenada a tropezar siempre con la misma piedra y que no hay mejor respuesta para semejante conducta que la humildad. Durante cuatro años interpretó el prolijo papel de un lunático amante de la música. Hasta incluso creó y dirigió una orquesta de supuestos perturbados que los sábados a la tarde daba conciertos y, los domingos, se reunía en secreto para hablar de filosofía antigua. Eso lo mantuvo cuerdo en medio de alienación. La llamó la Hermandad de los Caballeros de la Niebla. Muchos años después, en su senectud y lejos de su patria, Renato recordaría incesantemente esos días de encierro que fueron, según él, los más vívidos de su existencia. “Juro que he aprendido más de aquellos camaradas del internado que lo que pude haber aprendido en las trincheras de Trieste. Porque no es la violencia sino la poesía, la única prueba concreta de la existencia de los hombres”, me dijo una vez mientras me mostraba un retrato duro y marrón en el que se lo veía muy joven, en el hospicio, junto a los integrantes de la cofradía olvidada. Yo tenía seis años y ya me sentía orgulloso de ser su nieto. Hoy se cumplen 35 años de su muerte pero, estoy seguro, que su espíritu sigue vivo, en un allá que es siempre.
Lo más popular