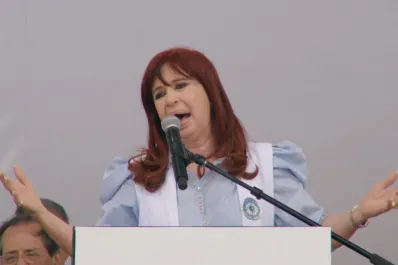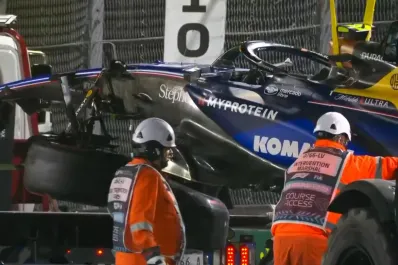Tres décadas después de haber sido sancionada, la Constitución española sigue marcada por las difíciles condiciones de su gestación. Pero ha significado una conquista del derecho, un acuerdo de convivencia, un reparto de poder, como dice Eugenio Zaffaroni, en un país jurídica e institucionalmente degradado por una dictadura cruel y prolongada. Fue el producto de un consenso auténtico y urgente entre las formaciones políticas que existían en 1978. El poder seguía estando en manos de los herederos ideológicos del dictador Francisco Franco, pero no hubo farsa en el debate con la oposición. Nunca más se ha producido en España un acuerdo político así y esta es la razón de por qué, pese a la transformación que experimentó España, la Constitución de 1978 no ha sido sustancialmente reformada (la enmienda de 1994 sólo agregó dos palabras para adaptarla al Tratado de Maastricht).
Hasta Javier Pérez Royo, el constitucionalista más escéptico en 1978, confiesa su admiración hacia la criatura jurídica que colocó a España en condiciones de aspirar al progreso. Hoy hay millones de extranjeros que ven en este país una oportunidad de desarrollo donde antes se registraban índices de empleo y de producto bruto propios de una sociedad (muy) subdesarrollada. La Constitución –y la estabilidad constitucional, como apunta el profesor Raúl Canosa Usera- trajo prosperidad y democracia, y recompensó las expectativas de cambio nacidas a partir de la muerte de Franco.
La Constitución, producto de los Pactos de la Moncloa, vertebra instituciones que por su dinamismo y solidez no parecen tener sólo 30 años. Quizá porque durante estas décadas fue necesario ganar el tiempo perdido. Echadas las reglas, las instituciones produjeron la actividad mínima que se esperaba de ellas. Y con esa manera de ser –la única que justifica la existencia de una institución- dieron arraigo a una tradición democrática nueva.
Gracias a ellas fueron posibles profundos y traumáticos procesos de descentralización administrativa, en las regiones gallega, catalana y vasca. Pero el fortalecimiento de los gobiernos autonómicos y el correspondiente debilitamiento de la administración unitaria son anecdóticos en comparación con el grado de desarrollo de los derechos civiles y sociales que ha alentado la Constitución, llamada a regir la conducta de ciudadanos que no recordaban o no conocían cómo era la vida en libertad.
Los resultados, y hecha la salvedad de lo que supone la pertenencia al club europeo, reafirman que no existe un determinismo histórico cuyo sino sea el fracaso. El modelo español, genéticamente afín al hispanoamericano, demuestra que la eficiencia de las instituciones depende de cuánto se respete la Ley Fundamental que las establece. Respeto para aplicarla y para reformarla, una hipótesis que en España está restringida al caso de que exista consenso entre la pluralidad de las opiniones políticas. Hay conciencia de que ceder al desequilibrio coyuntural de fuerzas –la derecha y el socialismo lograron mayorías propias durante estos 30 años- puede destruir en instantes lo que ha exigido esfuerzo y duro aprendizaje. Por desgracia, los mecanismos democráticos no se crean y destruyen con la misma velocidad. La prosperidad colectiva no es una casualidad. La Constitución y lo que ha desencadenado durante su vigencia ininterrumpida -y no enmendada- dan cuenta de ello.