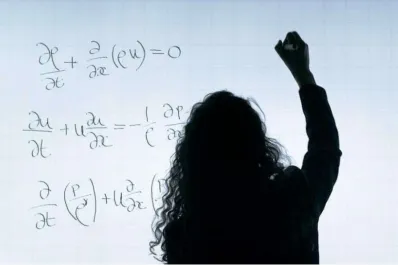Las redes sociales han casi arruinado el término “amigo”; las aplicaciones hacen su aporte con grupos kilométricos que impiden extrañarnos o nos “reencuentran” virtual, falsamente. Hasta los viejos buenos “cuernos” han sido banalizado: las parejas pasan horas discutiendo pata i lana o canas al aire “telemáticas” entre sus nicknames, perfiles o avatares.
Mientras esta deshumanización acaece, todos nosotros debemos probar a una máquina que somos seres humanos, a través del captcha “no soy un robot”. Es el título que eligió Juan Villoro para su último libro. Leerlo es una buena forma de entrar en los riesgos y posibilidades de la nueva realidad, la de la red. Cuenta el escritor mexicano un dato curioso: aquel “test” donde tenemos que marcar bicicletas, puentes o semáforos no está tan relacionado con el éxito cognitivo sino con un asunto sensitivo. El recorrido del dedo por el pad y el vacilar del mouse son los gestos que el programa registra y los que terminan decidiendo a favor de aprobar nuestra humanidad. Los ritmos de tecleo cuando ya estamos furiosos de que se nos increpe acerca del ser homo sapiens son parte de nuestra marca. También resalta Villoro que, para hacer de la computadora nuestro hogar, usaron metáforas conmovedoras como “escritorio”, “nube” y “cookies” que, como migas de Hansel y Gretel, son nuestros rastros en el bosque del algoritmo.
Quisiera agregar unas palabras sobre el peligro de los recordatorios porque van a hacer desaparecer los saludos de aniversarios por, digamos “magnificación hasta la nada”, por usar terminología borgeana.
Una de las maneras en que se objetiva el tiempo son las famosas efemérides, típicamente aniversarios. Lo señalo dado que en los tiempos de la modernidad líquida se festejan “mensuarios” de parejas (o de sus avatares, etc.). Pero claro, todo pasó algún día. Las efemérides anclan, recuerdan hitos a los que referirse. Sin dudas, más allá de los casos personales, los universos simbólicos religiosos fueron los primeros administradores del “cuándo” social. Las campanas tenían la misma función de los relojes: sincronizar las almas. A su vez, la fecha considerada sagrada (en nuestro caso de Cristo) marca un “antes” y un “después” para todo ese pueblo. Cuando hablamos de “anclaje” es porque cuando evocamos un evento lo hacemos no tanto para retornar a él como para saber dónde estamos.
Otra curiosidad es la unidad del tiempo, el segundo, que se basa en el sistema sexagesimal inventado hace 5000 años en Babilonia. Los sumerios contaban hasta 12 con una mano, usando las falanges -los canutitos- de sus dedos, y llegaban hasta 60 al completarse las docenas. Recomiendo muchísimo la experiencia, se siente entre rezar y calcular a la vez.
Ahora, como la conmemoración tiene dos sentidos: aludimos transcurrido un tiempo -típicamente un año- a hechos del pasado colectivo, familiar o personal no solo para memorar lo ocurrido para ubicarnos en el presente. Entonces la celebración perpetua es inmovilizadora. El recuerdo compulsivo es igual al olvido forzado: las redes y WhatsApp nos atormentan con aniversarios y efemérides de todo tipo. En el WhatsApp, los grupos no descansan y nos despertamos ya con las efemérides de la familia o grupo social del caso. “¡Cómo que no te acordaste si me saludaron todos!”.
El ‘feijao’ Apud, amigo del campo desde hace muchas décadas, era un anfitrión memorable en sus cumpleaños: eso sí, pasaba el día junto al teléfono (el teléfono a disco), anotando y convidando a quienes se acordaban de saludarlo. La concurrencia era variada, pero al menos genuina. Ahora con los celulares y las redes ya no vale.
Hoy, en cambio, no recordamos ni olvidamos a voluntad; los aniversarios nos asaltan como perros insoportables. Con semejante avalancha de notificaciones de toda efeméride posible, los saludos masivos en el ‘muro’ virtual son de lo más común y sencillo del mundo. En este panorama, olvidarse se vuelve casi un gesto de cortesía. Pero acordarse por cuenta propia, usando, digamos, el estilo de la antigua Babilonia para calcular que el ‘Feijao’ cumple años, es un verdadero lujo, una rareza que ya pertenece al pasado. Una colonia “Pibe”.