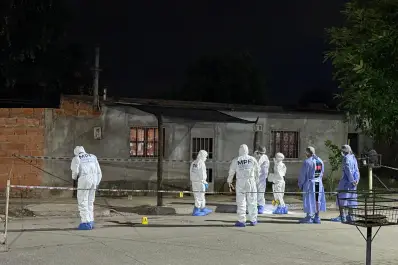LA OTRA BUENOS AIRES. Tras el periplo europeo, con nuevo movimiento literario, Borges encuentra una ciudad con una fisonomía distinta.
LA OTRA BUENOS AIRES. Tras el periplo europeo, con nuevo movimiento literario, Borges encuentra una ciudad con una fisonomía distinta.

Por Jorge Daniel Brahim
Para LA GACETA - TUCUMÁN
Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas trajeron a Georgie de regreso a Buenos Aires. Ante sus ojos el estuario del Plata era un alboroto de olas y de espumas, resabio de una inoportuna sudestada precoz. El contorno de la ciudad recortado por la luz oblicua de la mañana mostraba una fisonomía distinta a la que él recordaba. Absorto, el viajero, con la extrañeza propia de un forastero, insistía en husmear el ya olvidado aire húmedo porteño. Por esos años Buenos Aires dejaba de ser esa gran aldea pretenciosa, hecha libro por Lucio Vicente López en 1884, para convertirse, como André Maulraux la definiera más tarde, en la capital de un imperio que nunca había existido.
Corría abril de 1921 y la primera democracia daba sus pasos iniciales, a tientas, de la mano de Yrigoyen. Una novedad costosa la de esa democracia rea, ungida por los otrora desclasados, negados hasta entonces de los derechos políticos. Luchadores de tribuna y de fusil que contaron con la complicidad ampulosa de la primera generación de los hijos de inmigrantes. Cuando Georgie había partido con su familia rumbo a Europa, en febrero de 1914, siete años antes, Roque Sáenz Peña, el último presidente electo por el sufragio amañado de la oligarquía dominante, ya enfermo, veía desde sus aposentos cómo el orden conservador resignaba sus ínfulas de omnipotencia y el sistema político pétreo, que durara más de 35 años, comenzaba a desmoronarse.
Contraste notable
Ahora, el país era otro. La remilgada república conservadora trocaba en una democracia plebeya y prepotente. El contraste de la sociedad y del paisaje era notable, aunque para Georgie, hasta entonces, Buenos Aires formaba parte de un mundo borroso, casi desconocido: “Lo cierto es que me crie en un jardín, detrás de una verja con lanzas, y en una biblioteca de ilimitados libros ingleses. (…) ¿Qué había, mientras tanto, del otro lado de la verja con lanzas?”, supo reconocer en el prólogo de Evaristo Carriego, en 1930.
El periplo europeo dejó en Georgie la certeza de Ginebra como su patria eventual, y el abrazo novel de la vanguardia española: el ultraísmo. En la última etapa del viaje, con estadía en Sevilla y luego en Madrid, le deparó el ingreso al cenáculo de Rafael Cansinos Assens a través de la revista Grecia y de las tertulias dominicales en el Café Colonial. El nuevo movimiento literario, surgido en la primera posguerra mundial como la rama ibérica del futurismo italiano de Marinetti, tenía como finalidad el rechazo a los valores tradicionales de la civilización occidental y la preeminencia de la ética frente al fracaso de ese mundo orgulloso y moderno que el siglo XIX prohijara. Desde el punto de vista estético proponía una poesía donde la potencia de la metáfora y de las enumeraciones y el uso medido de la adjetivación no redundaran en adornos excesivos ni los recursos retóricos atentaran contra una lírica sencilla y limpia. Cansinos, fundador en 1919 del ultraísmo, impactó tanto en el joven Georgie que este, ya maduro, bendijo esa amistad como “el mayor acontecimiento de mi vida y, sin dudas, fue mi más grande maestro”.
Con el fuego explosivo de un converso, Georgie desembarcó en Buenos Aires sabiendo que podía inflamar el corazón de nuevos prosélitos. En noviembre de 1921, funda Prisma, la primera revista ultraísta del país, junto a Eduardo González Lanuza, Francisco Piñero y su hermana Norah. Una revista mural que ofrecía su lectura a los porteños desde las paredes de las calles céntricas. Un eventual lector del “afiche”, Alfredo Bianchi, se interesó tanto que invitó a Georgie a que redactara un artículo para la prestigiosa revista Nosotros, que él dirigía, donde se pudiesen difundir las ideas del nuevo movimiento literario. Luego vino una segunda revista, Proa, de accidentada y discontinua aparición.
En eso andaba Georgie cuando irrumpe en sus tardes una joven de largas trenzas que lo enamora. Es Concepción Guerrero. Dedica con ella largas caminatas por los arbolados barrios del sur, al filo del anochecer, y es ahí donde Buenos Aires se hace ver en una dimensión hasta ahora por él desconocida. Fija sus ojos, todavía colmados de luz, allí donde la ciudad era un compendio de casas chatas, abandonadas a la mala del Diablo, en esos arrabales con sus calles orilleras de la matonería ramplona, en aquel incierto almacén rosado cuyo fondo disfrutaba del festoneo del arroyo Maldonado; precisamente también allí, en donde el escuálido suburbio porteño se disolvía en la planicie monótona de la Pampa, sin esperanzas de horizontes, dirigió su vista azorada a quienes eran sus habitantes singulares: al compadrito de sombrero de copa y bufanda cruzada, a los cuchilleros de esgrima taimada, a los payadores relámpago de los versos precisos, a los tahúres vocingleros del truco, y al tango arrastrado de los burdeles, “ese reptil de lupanar”, como lo malnombró Lugones.
En esas naderías andaba mirando Georgie cuando redescubrió Buenos Aires, el verdadero, el único que le interesaba. Y fue su mano a escribir sobre un papel esas impresiones transformándolas en poesía. Cuarenta y seis poemas, en verso libre, poblados de atardeceres (“Ni de mañana ni en la diurnalidad ni en la noche vemos de veras la ciudad. Queda el atardecer. […] y es a fuerza de tardes que la ciudad va entrando en nosotros”, escribió en un ensayo de 1921), de arrabales y de desdichas; y de algunos ejercicios metafísicos, que lo acompañarían toda su vida, inducidos por lecturas tempranas de Berkeley y Schopenhauer. Uno de ellos en particular, “Sábados”, conserva en el epígrafe la huella de aquel, su primer amor: A C. G.
Es así que en 1923 a fuerza de obstinación y de los 130 pesos del bolsillo de su padre, publicó a las apuradas, debido a un viaje inminente, Fervor de Buenos Aires, su primer libro, con una tirada de 300 ejemplares sin numerar las páginas y sin índice. Presumiendo su improbable venta en librerías, visitó a don Alfredo Bianchi en la Redacción de Nosotros para que le permitiera la difusión de su obra, deslizando, a hurtadillas, los tomitos en los bolsillos de los sobretodos que colgaban de los percheros.
 PREFIGURACIÓN. Ese libro minúsculo, y casi intrascendente en su tiempo, fue el silar primigenio donde terminaría apoyándose toda su enorme literatura por venir.
PREFIGURACIÓN. Ese libro minúsculo, y casi intrascendente en su tiempo, fue el silar primigenio donde terminaría apoyándose toda su enorme literatura por venir.
Ese libro minúsculo, y casi intrascendente en su tiempo, fue el sillar primigenio donde terminaría apoyándose toda su enorme literatura por venir. Lo confirma él mismo, con sus propias palabras, en el prólogo a la reedición de 1969: “He sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente el señor que ahora se resigna o corrige. Somos el mismo. Para mí, Fervor de Buenos Aires, prefigura todo lo que haría después”.
El año fue 1923. Y fue Buenos Aires. Y fue Georgie. Y fue un furor. Y fue un furor de Georgie. Y fue un furor de Georgie por Buenos Aires. A partir de ese libro todo cambió. Dejó de ser Georgie para ser Borges. Borges, a secas, como lo empezaría a llamar el mundo entero. Salvo doña Leonor Acevedo, su madre.
© LA GACETA
Jorge Daniel Brahim – Editor y escritor.