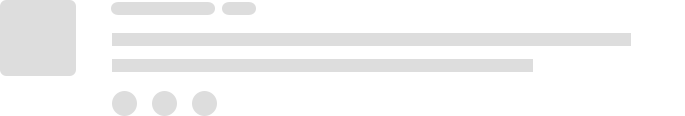Tiene 20 años y es ciego. Si ahora le ofrecieran ver, contesta que lo pensaría mucho. Dice que uno es lo que le enseñan en la casa. Y a él le enseñaron ser uno más. La historia de Nicolás Ferreyra, el tucumano que integra la selección argentina de natación para personas con discapacidad. En este post, nos tomamos licencia para quitarnos las zapatillas (por un rato) y ponernos las antiparras!!
Se llama Nicolás Ferreyra y tiene 20 años. Mide un metro setenta y ocho. Desnudo pesa 75 kilos y ahora está casi desnudo: sólo viste un traje de baño tipo boxer. Son las 11.47 de la mañana y se ha subido a un trampolín. Va a tirarse de cabeza a una pileta. Mente en blanco, mente en blanco, mente en blanco, mente en blanco. En este momento, tiene que poner la mente en blanco. Si no, tendrá miedo: él no sabe a qué distancia exacta está el agua. Se acomoda las antiparras y con la mano derecha hace dos chasquidos, cerca de su oreja. El rebote del sonido en los objetos y paredes le da una idea de las dimensiones, del espacio. Inspira por la nariz y salta. Salta a la nada. Salta al vacío. Salta sin ver, porque el hombre que nada es ciego. Mañana lo hará otra vez. Chasqueará los dedos. Pondrá la mente en blanco. Y se sumergirá. Aunque en vez de nadar en la pileta del club Central Córdoba -donde lo hace este mediodía de otoño tucumano-, estará en el Cenard, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, en Buenos Aires. Desde sus 13 años, Ferreyra integra la selección argentina de natación para personas con discapacidad. Fue dos veces medallista olímpico y ahora busca un cupo en el plantel que irá a los Juegos Panamericanos de Lima, en agosto. EL HOMBRE QUE NADA SIN LÍMITES. Aprendió a nadar a los 7 años y desde los 13 es miembro de la selección Argentina para personas con discapacidad. LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SÁNCHEZ NOLI En la pileta no hay nadie. Cinco andariveles para él. Hace calor. El agua debe estar climatizada a unos 21 grados. El aire huele a cloro y el cloro parece aumentar el sopor. A Ferreyra le gusta esta pileta clorada. Le gusta el agua... la libertad. Puede que la gente se imagine a los ciegos encerrados en un mundo oscuro. Ferreyra no lo piensa así. Se sienta al borde de las venecitas, con las piernas cruzadas y la espalda encorvada. Para él, la ceguera es un don. Si ahora le ofrecieran ver, contesta que lo pensaría; que no sabe si quiere. La falta de visión no le ha impedido ser feliz. Se siente pleno. Hace lo que le gusta. Sólo a veces, siente intriga por saber cómo son las cosas: para un ciego de nacimiento -como es su caso-, es difícil. A la cara de su mamá la imagina más abstracta que física. Por su voz, intuye si ella estará sonriente, triste o si le dolerá la cabeza (”veo a las personas por sus semblantes, no por sus formas”). De su niñez tiene recuerdos. Y lo que no se acuerda, se lo contaron. Nació prematuro, a los cinco meses. Lo pusieron en una incubadora. Los médicos sospechan que hubo algún problema con la oxigenación que le provocó una retinopatía del prematuro. Le quemaron los ojos. Pero no lo supieron durante esos días en neonatología, sino al tiempo. En una r oftalmólogo les dijo que se fueran a Buenos Aires. Su papá era camionero. Así que se subieron al camión rumbo al hospital Garrahan. Ahí les dijeron que el bebé era ciego. Y que iba a serlo por el resto de su vida. Nicolás Ferreryra LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SÁNCHEZ NOLI - Supongo que ese día, mis padres empezaron su duelo. Y lo hicieron bien. Soy un afortunado por mi familia. Mi vieja fue la punta de la lanza. Y detrás se encolumnaron todos. Cuando tenía tres meses, mi mamá ya había aprendido el sistema Braille, para enseñármelo. Entonces, lo único que tuve que aprender es que había cosas que ellos hacían de una manera y yo de otra. Crecí con la idea de que la discapacidad es algo anecdótico; una situación, no una condición. Uno es lo que le enseñan en la casa, piensa Ferreyra. Y a él le enseñaron eso: a ser uno más. Uno más en el barrio... uno más en el colegio... uno más en la facultad... uno más en la pileta. Si hasta andaba en bicicleta por la vereda y jugaba al fútbol con los chicos de la cuadra (a la pelota le ponían bolsas de plástico para que hiciera ruido). El primer paso para un bebé con discapacidad, antes de la formación académica, es la estimulación temprana. Su mamá lo llevaba al hospital de Niños, donde le hacían hacer actividades de destrezas. Debía, por ejemplo, entrar a un túnel como esos que tienen los peloteros inflables. Una vez, al volver a su casa, se encontró con que su abuelo, que era carpintero, le había diseñado un túnel de nylon transparente. Y le había pegado figuras. “Como tengo una pequeña porción de retina, percibo algunas luces. Si me ponés una mano enfrente, no veo tu mano. Pero intuyo que algo me tapa la luz. Él quería que yo desarrolle esa retina. Además, lo hizo grande: si tenía que pasar yo, tenía que pasar toda la familia”. También recuerda que su mamá agarraba los libros de cuentos de los hermanos y los traducía al Braille. Estaba dos semanas armando un librito, que era leído en menos de 10 minutos. “Ella entendió cómo hacerlo. Hasta dónde protegerme. Y cuándo soltarme y darme las herramientas para que me valga por mí mismo. Me considero un joven normal, que puede ir a tomarse una cervecita artesanal... que tiene Facebook, Instagram o Twitter”. Y a la natación llegó -como a todo- por su mamá. Ella decía que no quería que fuese el típico ciego con auriculares y dentro de una habitación. A los siete años, lo llevó a la colonia de verano de la Facultad de Educación Física. Estaban en la fila de la inscripción y se les acercó un profesor. Les preguntó si no se daban cuenta de que ellos no podían enseñarle. La madre les explicó que el niño iba a tomar las clases como los demás. Que únicamente tenían que mostrarle el ambiente. Pero se cerraron en que no. De allí se fueron al Complejo Belgrano. La mujer entró llorando. Un hombre le dijo ‘tranquila, vamos a buscar una solución’. Y así empezó. Nicolás Ferreryra LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SÁNCHEZ NOLI Hoy, la natación se ha vuelto parte de su vida. Cuanto más nada, más lo necesita. Entrena de lunes a sábado, al menos dos horas por día. De mañana, de siesta, de noche o cuando la facultad le deja tiempo (estudia abogacía). Entrenar es la única forma de progresar, dice. De mantenerse en la selección nacional durante casi 10 años. De sacarse los problemas de la cabeza; de despejarse. - ¿Cuáles son tus preocupaciones? - ¿Qué te hace feliz? - ¿Qué pensás mientras nadás? Tenía 11 años y había empezado a moverse solo en colectivo. Su papá no quería saber nada con eso; la madre, en cambio, insistía en que era necesario. Un día, el chico salió del colegio y la maestra lo acompañó hasta la parada. Ahí estaba el padre, esperándolo. Pero no se lo dijo. El hombre subió, pagó su boleto y se sentó cerca. Cuando llegó el momento de bajar, corrió por detrás. Abrazó al hijo. Y lloró. "Era eso: él necesitaba ver, con sus propios ojos, que yo podía hacerlo.Y terminó de entender lo que le costaba entender. La gente necesita ver que somos iguales, para creerlo. Para aceptarnos. Así sea mi papá, que me conocía de toda la vida".


- Me angustia que mi papá esté en la calle 26 de las 24 horas del día. Me angustia que mi hermano esté sin trabajo. Y angustia, profundamente, no saber si podré insertarme en el mundo laboral... si en tres años la sociedad estará más evolucionada para aceptarme. Eso me da miedo. El futuro.
- El asado de los domingos... es el momento en el que estamos todos juntos. El fútbol... me encanta ir a la cancha. Mis amigos. En el colegio me daba la vuelta para conversar. Y me decían ‘Ferreyra mire al pizarrón’. ‘Baaaah, profe, ¿en serio?’, me reía. Trato de demostrar que mi ceguera no es un motivo para estar triste. El resto del mundo no tiene la culpa de lo que me pasa.
- Muchas cosas. Te dije que nadar me hace libre. Y cuando uno se libera, los pensamientos fluyen. Con la natación aprendí que tengo las mismas posibilidades que el resto de las personas. El deporte te enseña a vivir sin límites. A que el límite existe solo en tu cabeza.
En un rato, Ferreyra volverá al agua. Volverá a sincronizar su respiración y sus brazadas. Para clasificarse, debe nadar los 100 metros estilo pecho en menos de un minuto y cuarenta y cinco segundos, calcula. Brazadas y patadas. Brazadas y patadas. Brazadas y patadas. 50 brazadas, tal vez. Como cualquier otro nadador; cualquier otro nadador con ojos. “El agua es igualadora”, dice, y se zambulle otra vez.
Popular en Blog