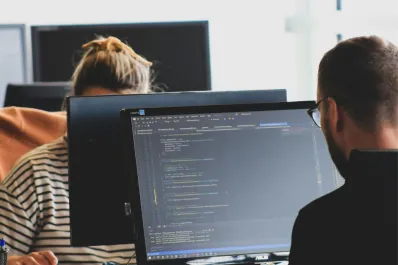Carlos es un hombre acostumbrado a volar. Tanto que ya no lo distrae la ventanilla. Cuando saca sus pasajes pide pasillo “para estirar las piernas cuando pueda” y porque los paisajes no lo atraen como cuando era un niño.
El vuelo presentaba bastante butacas vacías, así que esta vez se tentó y se pasó a la ventanilla. “Cada vez que no me quedo en mi asiento algún susto tengo”, pensó; pero no le dio importancia a la premonición y se dispuso a disfrutar del viaje.
“Su atención por favor: en minutos más aterrizaremos en el aeropuerto Benjamín Matienzo, la temperatura es de...”, empezó a decir la azafata del vuelo que el martes a la noche venía de Buenos Aires.
Pasaron los minutos y el McDonell Douglas todavía estaba en el aire. Carlos recordó algunos vuelos incómodos hacia Panamá y hacia México.
Cuando se dio cuenta de que llevaban dando varias vueltas alrededor del aeropuerto empezó a hacerse unas cuantas preguntas. Todavía no hallaba las respuestas, y vio que se abría la puerta de la cabina y salía de allí alguien con charreteras que parecía el comandante.
“Pues, algo no está bien aquí”, se dijo a sí mismo, y miró cómo el experto se iba hasta el fondo del fuselaje.
Segundos después regresó a la cabina este hombre cuya vestimenta transmitía autoridad y seguridad, aunque su andar por el pasillo espantara a más de uno. Incluso se podía oír cómo una señora ubicada dos asientos más adelante ya estaba rezando el Rosario, cerca de este colombiano experto en informática.
El avión dio su última vuelta y encaró hacia la pista. Aparentemente, había llegado la hora de tocar tierra. Carlos Lora se acomodó mejor, miró por la ventanilla y de pronto sintió un crujido poco común.
El carreteo se hizo corto, inesperado, y la inercia provocó un chicotazo en cada uno de los cuerpos que quedaron estirando sus cuellos y torsos hacia delante como jirafas curiosas. Pero eran pasajeros asustados que empezaron a ver que se levantaban chispas desde la pista, al tiempo que se detenía el avión.
Carlos escuchaba cómo latía su corazón a un ritmo mayor que el acostumbrado cuando oyó la voz que todos esperaban: “Señores pasajeros, hemos aterrizado en el aeropuerto Benjamín Matienzo de la ciudad de Tucumán, les damos la bienvenida…”. La voz de la azafata no era muy convincente; menos aún cuando los pasajeros empezaban a sentir el olor a goma quemada y los bomberos se acercaban a la aeronave. “Un chiste de mal gusto”, pensó Carlos.
Veinticuatro horas después, mientras le cuenta su historia a LA GACETA sonríe y hasta le parecen una humorada aquellas palabras de la azafata, que seguramente buscaba tranquilizar a los 69 pasajeros que todavía no entendían por qué estaban en medio de la pista; no podían moverse del avión y un olor a quemado les tapaba la nariz.
“Después nos habló el comandante y nos explicó todo lo que había pasado, y que no había por qué preocuparse. Bajamos del avión y nos tuvieron un rato parados al costado, tal vez para darnos certeza de que no iba a explotar y de que no había peligro”, contó con ironía colombiana.
Lora reconoce que todo salió bien y que sólo fue un susto, pero por las dudas no volverá a cambiarse de lugar la próxima vez que esté sentado en un asiento del lado del pasillo.